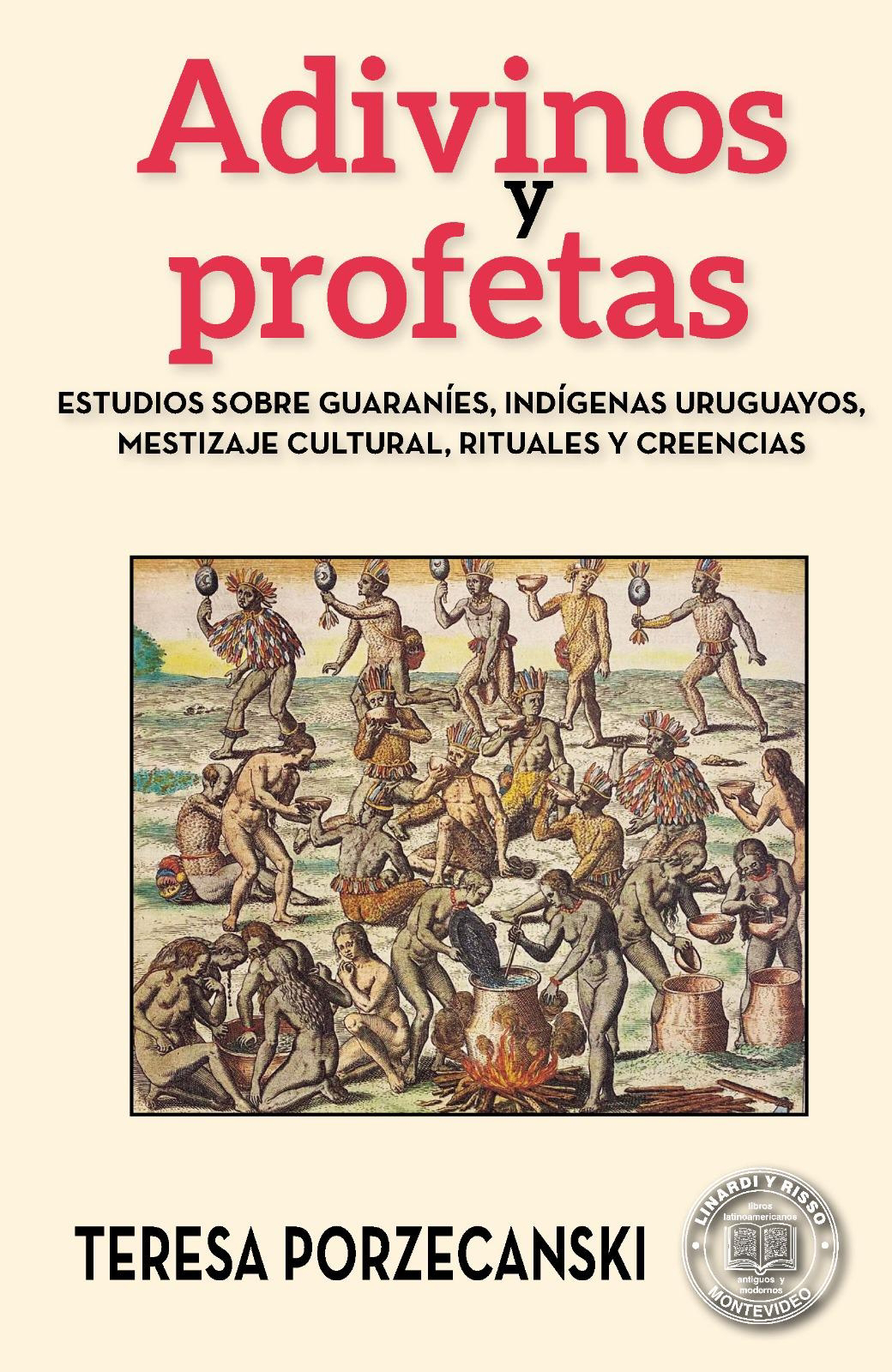Articulo de Fernando Ainsa
los refugios
del cuerpo desarticulado
por Fernando Aínsa
Cuando el cuerpo está entusiasmado
no hay que preocuparse del alma.
Nietzsche, Ecce Homo
Desconecto /
levanto la tapa de los sesos /
y me siento en el brocal redondo de ese pozo /
en el borde del hueso de la frente
como un pescador de caña
con las piernas y la mirada hacia adentro …
Amanda Berenguer, El pescador de caña
La expresión artística del cuerpo en la literatura uruguaya se ha referido tradicionalmente al culto de la belleza femenina, pero no de una belleza hierática sino estremecida. Una topografía de pieles tersas, sin arrugas ni laceraciones, impregnadas de amor o deseo, recorre con diversas sinestesias y sensibilidades el mapa de la poesía y la narrativa de las primeras décadas del siglo XX, como si fuera una prolongación natural de un orden armónico no cuestionado. Pasión o erotismo apenas disimulado, vibrando bajo la sabia caricia o el recuerdo del ser amado, delinean la silueta de cuerpos voluptuosos y agitan los corazones en la poesía del 900.
Más allá del modernismo o de la vanguardia en que puedan inscribirse, son las poetas las primeras en reclamar en forma provocadora el derecho a su cuerpo. María Eugenia Vaz Ferreira musita en Impromptu sentimental, “Déjame que hoy te acaricie/ aunque me olvides mañana” y en Sólo tú confiesa “Mi corazón ha rimado/ con el corazón del día/ en un palpitar flameante/ que se convirtió en cenizas” (La isla de los cánticos, 1924). Delmira Agustini, por su parte, intenta superar el dualismo ontológico que opone cuerpo y alma, recordando que “–A veces ¡toda! soy alma;/ y a veces ¡toda! soy cuerpo” (Los cálices vacíos, 1913), privilegiando la entrega de “su cuerpo excelso derramado en fuego/ sobre mi cuerpo desmayado en rosas!”. Encarnación que trasciende toda inspiración religiosa para designar al ser “ligado esencialmente y no accidentalmente a su cuerpo”1, trabamiento que devora “alma y carne” y hace vibrar “la eléctrica corola”. Su ser es “carne” para los buitres o para ese cisne al que ofrece “todo el vaso de mi cuerpo”. Más allá de la intimidad de la alcoba y con clara voluntad exhibicionista, Juana de Ibarbourou proclama en esos mismos años, “Caronte: yo seré un escándalo en tu barca” (Las lenguas de diamante, 1919), desnudando sentimientos y desafiando convenciones.
Por el contrario, el discurso narrativo de la corporeidad, esencialmente masculino, opta por el disimulo y el encubrimiento, disfraz o vestimenta que no puede evitar la vejación, cuando no la violación, en el expresionismo naturalista de los cuentos de Javier de Viana (Macachines 1910; Leña seca, 1911; Yuyos, 1912), en el realismo poético y promiscuo de La carreta (1932) de Enrique Amorim o en los atisbos de ternura prostibularia de Sombras sobre la tierra (1933) de Francisco Espínola. El escritor —como confiesa años después Carlos Martínez Moreno, autor de una novelización de la vida y trágica muerte de Delmira (La otra mitad, 1966)— teme caer en el “sentimentalismo que abre boquetes por los que se ven estropajosas entrañas vivas”.
En nombre de una virilidad contenida, el hombre se cierra y se niega a la evidencia del cuerpo, aunque Juan Carlos Onetti, en su desesperada búsqueda de pureza, describa con lenguaje de médico forense la carne virginal mancillada en La cara de la desgracia (1960) y en Tan triste como ella (1963). Lacónico, pero no menos firme en la mano que conduce el frío escalpelo, el mismo Onetti convierte la dolorosa ablación del seno de Gertrudis (La vida breve,1951) en la amputación por la cual el ser amado se desprende de sí mismo.
Con la ruptura traumática de los años setenta —golpe de estado del 27 de junio de 1973, dictadura y represión—la corporeidad lesionada, las mutilaciones catárticas, los signos acusatorios de la sangre como vínculo ancestral de una memoria desgarrada , todo lo que es dialéctica conflictividad en el cuerpo humano, irrumpe en la literatura uruguaya como una auténtica estética del ultraje. Se descubre entonces la interioridad inquietante, las grietas y los orificios —ojos, labios, oídos, vagina, uretra y ano— por los cuales un apretado mundo cerrado de vísceras y órganos se comunica con el exterior, al modo como lo sugiere Jacques Lacan.
Un pescador puede asomarse al interior del cerebro, una vez que levanta la tapa de los sesos —como propone Amanda Berenguer en su poema El pescador de caña— y observar los filamentos nerviosos que circuitan (¿o corto circuitan?) su propia creación. Allí “hay materias / intercambios/ de estrategia finísima/ que sucumben ante mágicos transistores”. Más adentro descubre como “se excita la neurona reina/ de largos pelos / escapada del caos: /un émbolo incesante la viola / la deja / la penetra / la suelta / circuito integrado / si / y no / fibrilando entre dudas / entre diodos salvajes”. En ese momento puede decirse “yo observo y soy observada / y atentamente percibo”, lo que supone tomar distancia de su propia realidad, desdoblarse en ese otro que revierte la propia imagen corporal en el espejo.
Empezamos a estar lejos del “puro corazón” alrededor del cual se construía la corporeidad femenina del 900, para descubrir las servidumbres de las funciones fisiológicas, las pequeñas miserias cotidianas de un cuerpo vulnerable, fragilizado por enfermedades y manías, envejeciendo a su pesar. La unidad corporal se desarticula y estalla en fragmentos; se vuelve proteica, se deforma (anamorfosis) o se amputa y devora a sí misma. En otros casos, en el contacto lacerante con la crueldad de la vida real, el cuerpo intenta protegerse gracias a conmutaciones de signos, a procesos metamorfósicos identitarios, al desfasamiento de roles, a la ambigüedad transformista del sujeto sexual y las mutaciones genéricas en que se escamotea la transexualidad.
Una serie de narradores del período que va de 1970 a la fecha, ejemplifican esta profunda transformación: Julio Ricci, hace el inventario prosaico de las necesidades corporales —comer y “descomer”— y convierte el amor en “operaciones técnicas” de ajuste físico de piezas anatómicas; Teresa Porzecanski elabora una estética hecha de la fractura de los ritmos corporales, dolorosa desestructuración a partir de la cual construye un lenguaje en el que apenas se disimulan los fragmentos sanguinolentos de sus partes; Ricardo Prieto propone la transgresión como paroxismo expresivo y convierte los tabúes del incesto en código estético de su narrativa; Rafael Courtoisie hace estallar los géneros con una provocadora prosa, donde se debaten obscenidad y fina metáfora poética y el cuerpo se encarna en su propia caricatura — un culo que lo puede ser todo— al reflejarse en el espejo de la autocomplacencia; Roberto Echavarren, ambiguo transformista de identidades que se disimulan en la condición andrógica, apuesta a los “estilos discrepantes” de una época iconoclasta que simboliza en el cantante Jim Morrison.
A los cuentos y relatos de estos narradores están consagradas las páginas siguientes. Otros, como Armonia Sommers —incursionando a partir de un realismo tenso y exasperado en temas inéditos para la época (La mujer desnuda, 1950; Muerte por alacrán ,1978)— Miguel Campodónico y su temática de la doble marginalidad (Instrucciones para vivir, 1989); el conjunto de la original narrativa de Mario Levrero y Cristina Peri Rossi en su obra más reciente —Solitario de amor (1988),Desastre íntimos (1997) El amor es una droga dura (1999)— podrían ser también objeto de estudio. En todos ellos el cuerpo asume significados ambivalentes y fluctuantes y cuestiona su naturaleza polisémica como reserva infinita de signos2.
La “estética de lo asqueroso” en Julio Ricci
Se puede ser, por lo pronto, un extraño para sí mismo y con desprecio resignado sentir abyección por su propio cuerpo. Con obsesiva recurrencia, Julio Ricci recuerda en seis volúmenes de cuentos de estilo unívoco, escalonados paciente y deliberadamente a través del tiempo: Los maniáticos (1970); El grongo (1976); Ocho modelos de felicidad (1980), Cuentos civilizados (1985), Los mareados (1987) y Cuentos de Fe y Esperanza (1990) que “el hombre es el enano de sí mismo” (Emerson, Nature). En todos sus relatos es inconfundibles la atmósfera, la temática, el personaje construido alrededor de una situación absurda, cuando no humillante, episodios menores que se disimulan en general en la vida cotidiana, pero que aquí se retrazan con morboso regodeo. La “palabra hedionda” en que se solazan, versión uruguaya de una verdadera “estética de lo feo” —al decir de Karl Rosenkranz— “estética de lo asqueroso” y “comunicación excrementicia”, que no elude lo escatológico ni lo groseramente provocador.
Sin embargo, en esa abyección subyace la oscura rebelión del cuerpo contra lo que lo amenaza desde el mundo exterior, cuyas reglas no controla y que parecen animadas por mecanismos absurdos y opresivos que, en el mejor de los casos, desconoce. Situado al margen de lo posible, de lo tolerable, de lo pensable, el ser abyecto de Ricci se protege del oprobio de los demás por el rechazo que él mismo se impone autosegregándose. El discurso de los comportamientos límite, de quienes viven en una situación de borderline, en la frontera de lo asimilable y de lo pensable, no se traduce en disidencia o rebeldía, sino, por el contrario, en una fascinación conformista. La fascinación del oprobio que tienen muchos de sus personajes explica el secreto consentimiento de víctimas que asumen con docilidad, un destino que para otros sería insoportable.
La mayoría de los seres de Ricci “socializan” sus conductas “contaminantes” mediante rituales, gracias a los cuales evitan lo que para otros sería causa de fobias. Una ritualización que no tiene nada de sacra y mucho de sana rutina que “todos dicen odiar”, aunque en el fondo la “aman furiosamente”. Lo que ocurre —nos dice en Ocho modelos de felicidad— es que “uno no valora en la vida las pequeñas cosas de la rutina cotidiana : el desperezarse y restregarse los ojos por la mañana, el café con leche, el descomer, el almuerzo, en fin todo lo que se repite y que llena nuestra vida”.
Una rutina que puede ser calculada en forma estadística, razonamiento extremo, cuando no exasperado que, sin embargo, da la dimensión del absurdo existencial. Los antihéroes de Ricci calculan las toneladas de comida que han ingerido a lo largo de sus vida (unas 30 toneladas en los primeros cuarenta años) y los desechos en orina y materias fecales que producen. Calculan el tiempo de sus micciones, para descubrir que, al término de sus vidas, es como si hubieran “orinado 78 horas de seguido” y se hubieran pasado “miles de horas sentados en el water”.
La bioestadística desarrollada en Ocho modelos de felicidad sobre las “Operaciones vitales en los primeros cuarenta años” da porcentajes en comidas, diversiones, bebidas, e incluye un riguroso cálculo de “puntos” que se adjudican para conocer exactamente los términos de las invitaciones con que se jalona una amistad : los cigarrillos, los cafés, el whisky que se ofrece y se recibe, relación de intercambio que aspira a un riguroso equilibrio en la “balanza comercial” de una existencia promedio, aunque reconozca que: “Era horroroso ver todo esto en cifras. Era horroroso ver cómo el hombre se entregaba al desbarajuste, al despilfarro, a la joda económica, en dos palabras”.
El sexo y el amor también aparecen como meras necesidades biológicas del mismo tipo del “comer” y el “descomer”. El amor está reducido en principio a los “apetitos genitales” que buscan quedar “ahitos de carnalidades”, gracias a los “ejercicios de intimidad” que detalla en Cuentos civilizados. El “equilibrio biológico” del sexo se resuelve en “transacciones” e “intercambios”, verdaderas “operaciones del amor”, cuyas pequeñas miserias pueden transformarse en “luchas” tragicómicas para que las “anfructuosidades” de un “peludáceo” puedan coincidir momentáneamente con las de una “gorda desdentada”. En otros casos la “transacción” entre gordos es imposible, al no poder “establecer intercambio”.
Estos “ejercicios” estadísticos del sexo tienen variantes que el señor Grau —ordinario personaje del cuento Las operaciones del amor— denomina con letras : “la variedad A, la B, la C, etc.” solazándose en su descripción minuciosa, “la que más le agradaba era la H”, pero cuya tarificación por parte de las prostitutas se establece en función del número de “embolismos” y del kilaje de los clientes. Estas “transacciones”, estos “ajetreos” y “luchas rápidas por las conexiones” son las verdaderas “operaciones del amor” que dan título a uno de los cuentos más desazonantes de Ricci. Aquí se relatan las dudas y titubeos de un hombre indeciso y sensible mirando de lejos una esquina donde se ofrecen un grupo de prostitutas y planeando, semana a semana y durante más de dos años, “ocuparse” con una de ellas, Liliana, sin poder llegar a decidirse. Aunque reconozca que sólo los hombres “groseros e incultos” se “apostan en la esquina”, lo que le parece “un tanto vulgar” ya que todos “miran con un deseo enfermizo” la hilera de mujeres, el protagonista, el Sr.X se instala cada sábado en el café, “bañado y perfumado” por “si llegaba a estar con ella”. El desfile de “clientes” —hombres “odiosos y oscuros y feos y sucios”— a los que se imagina “haciendo cosas” o que relatan “cosas horribles, una especie de aberraciones”, después de ocuparse con las mujeres, aparece contrapuesto al “encuentro en el infinito y en la eternidad” que planea el Sr.X, pero que nunca concreta, pese a estar seguro que con él todo “sería diferente”.
Porque, en realidad, detrás de la brutal procacidad donde el sexo se reduce a “sesiones de bestialidades”, se adivina una crítica de un mundo sin amor, apenas insinuado en “metejones” momentáneos (con la gorda Teresa), o en los nostálgicos recuerdos que preceden la muerte de Nikitín, en el relato La muerte del extranjero: “algunos momentos de amor, los lugares del amor, las formas del amor”. En estos relatos Julio Ricci confirma su mundo y una maestría del relato corto donde, sin temor a las situaciones chocantes, al uso de vulgarismos o de neologismos sugerentes (como “carcajadeando”), sus personajes aparecen más desvalidos y desamparados que nunca, apenas sostenidos en el filo de una existencia absurda, por el gesto disimulado de la ternura con que el autor finalmente los protege de la indiferencia de los “otros”, los “demás” que se creen normales.
La deconstrucción corporal de Teresa Porzecanski
Con obsesiva tenacidad, los cuentos y relatos de Teresa Porzecanski son una dolorosa comprobación de la fragilidad del cuerpo humano y lo difícil que es mantener el equilibrio de la mente que debe regir funciones fisiológicas y ritmos circulatorios bajo la constante amenaza de su desarticulación. Su prosa, hecha de la agotadora tensión que esa vigilancia de la armonía del propio cuerpo conlleva, está llena de alusiones a la rutina y a las tentaciones de locura que invitan a trasponer los límites de una identidad cuestionada. Con frecuencia cede a esa invitación y entonces el relato resbala hacia otras formas narrativas o estalla, como un caleidoscopio, en los fragmentos de cuerpos sanguinolentos lacerados y miradas que no se reconocen en los espejos que las reflejan. La deconstrucción corporal se revierte así en una trabajosa articulación lingüística capaz de expresarla. Son las “construcciones” que Teresa Porzecanski propone desde el propio título de una de sus obras clave —Construcciones (1979)— edificación por el lenguaje de lo que ha sido demolido en la propia entraña, desechos orgánicos transformadas en novedosa materia narrativa.
La empresa es deliberada y se ha ido precisando a lo largo de siete volúmenes que se han completado, entrelazado y complementado, reiterado hasta hacerse concomitantes, desde El acertijo y otros cuentos (1967) hasta Nupcias en familia y otros cuentos (1998). El proceso creativo no ha sido lineal, sino un permanente cuestionamiento de los puntos de partida iniciales, variantes de un mismo texto, acotaciones, repeticiones y apostillas de volúmenes que son antologías de otros, pero acompañados de novedosas inflexiones circulares, al modo de un pensamiento que se fuera desenroscando en la medida que otros anillos se repliegan con pavor sobre sí mismos.
Obra singular en las letras uruguayas contemporáneas, Teresa Porzecanski ha hecho de sus cuentos auténticas alegorías iniciáticas. Por lo pronto, de iniciación al lenguaje. La entrada en el lenguaje es para la autora de La respiración es una fragua (1989) como un paseo a lo largo de palabras encadenadas en corredores truncados, laberínticos y llenos de “puertas falsas, inconducentes y maléficas” (Esta manzana roja, 1972: 37). Este recorrido permite la invención de un mundo —del que forma parte la ficción— gracias a un “sacrificio de definiciones que crepitan y se exhuman y renacen”, función subversiva que ejecuta violentando las palabras y asociándolas en forzadas parejas metafóricas, no siempre fáciles de desentrañar. Se trata de desbaratar el rígido ordenamiento de las sílabas, ya que “la alternancia estricta de consonantes y vocales” es el resultado de “una insoportable mediocridad”. Si bien inicialmente el lenguaje es una “ciudad desierta”, se puebla en la prosa de Porzecanski de una espesa, cuando no opresiva, vegetación barroca. Las frases se retuercen como lianas que van ahogando sentidos y acepciones reconocidas, para abrirse a los abismos insondables de otras que habrá que ir bautizando con dolores de parturienta.
Invirtiendo el principio del discurso del método cartesiano —“Pienso, luego existo”— sus personajes pueden decirse: “Yo, o sea mi cuerpo, mis venas latiendo, el endemoniado ritmo de la vida” (Esta manzana roja, 37), toma de conciencia de la compleja riqueza de los fluidos corporales y las funciones fisiológicas ajustadas como un mecanismo de relojería, que solo hace más patente el equilibrio frágil proclive a la desarticulación y al desarreglo.
Cuando un cuerpo cae “tropezando de culo” contra un sofá —como en el relato “Intemperie”— los pedazos se descolocan, como “liberándose violentamente del engranaje de la circulación que los había mantenido ligados por un artificio aglutinante de rutina (Nupcias en familia, 31). Los trozos se va desprendiendo, al tiempo que “soltaban densos chorros de sangre que tiñen de jeroglíficos la pared de cal entristecida”. No es extraño que en otro momento se pregunten, en el borde del desquicio, “si los cuerpos pueden conservar vidas fragmentadas en sus partes amputadas” o si “tal vez les quede algo de aderezo en sus tendones o un dispositivo, que no su voluntad, los ensamble con los automáticos vaivenes de los astros” (“Pedazos”, La respiración es una fragua, 8). La conclusión es fatalmente negativa: “Hay quien nos disgrega del todo. Siempre. Al final”.
El yo tiene, pues, un “límite inseguro y temeroso”, irreconciliable y probablemente inexistente, a pesar de la “paradoja” de un cuerpo marcado, con “carne diferenciada, distintiva, elegida para ser tú, producida para llevarte y desplazarte” (“Los otros”, Construcciones, 61). La identidad, estructurada gracias a esos ritmos sanguíneos circulatorios, temperaturas corporales, capacidad respiratoria, número de leucocitos en la orina, glándulas funcionando “ajenas a las decisiones”, está continuamente amenazada por el desequilibrio y una automarginación que invita a la paranoia. Así, de golpe un ritmo corporal hecho de una rutina no cuestionada se desarticula y estalla en fragmentos que un mórbido coleccionista etiqueta —como hace el protagonista de “Hobbies” (Ciudad impune,1986: 51), para descubrir con horror que la pieza que le falta en su colección es su propia pierna.
Otra pierna, una pierna suelta, abandonada y enterrada entre escombros y basura, emerge y reclama una atención que la indiferencia de los pasantes desmiente en el relato “Pedazos”, aparente condición ajena que termina siendo propia. “Y abandonar mi cuerpo ya sin aliento sepultado allí con los escombros. Y la pierna. Dejé también la pierna, que todavía respiraba. La tuve que condenar a su propia agonía” (La respiración es una fragua, 11). En otros casos, el “inventar personajes”, lo que es privilegio de la escritura —como sucede en “Identificación” (Esta manzana roja, 15)— puede ser un torpe recortar con tijeras cuerpos por el medio, con “piernas hacia un lado y entreverado el tronco”, aunque en el papel carezcan de volumen y no puedan “alcanzar muchos suspiros”. Los personajes así construidos se observan a sí mismos. Buenaventura en “Manías” (La respiración es una fragua) se contempla como parte de un cuerpo desintegrado, en “su ropa apergaminada, como una piel ya adherida al cuerpo, gris y previsto, irremediablemente moldeado” (La respiración es una fragua, 37).
Del mismo modo, la digestión aparece como un proceso donde los “nobles alimentos”, una vez ingeridos, “rondan el vientre depravado” y “los minerales locos se modifican con ansia competente en ese intestino grueso” (Esta manzana roja, 31). El estómago se “regodea” con los alimentos y segrega “jugos gástricos”, peptonas y grasas, se hincha y se retuerce, para segregar “las mucosas sus palpitantes jugos” (Esta manzana roja, 81), un modo de exaltar la provocadora confrontación entre los estómagos satisfechos y el hambre que ronda alrededor de cocinas pletóricas de ollas humeantes y desperdicios de comidas: “El hambre exasperada, petulante, imperiosa, el pobre hambre engañada, tierna, postergada” (Esta manzana roja, 33). A veces, ese hambre sólo aspira saciarse comiendo “una humilde manzana roja”. A este fruto simple, exaltado en el título de uno de sus volúmenes de relatos —Esta manzana roja— se opone el líquido viscoso llamado sopa de legumbres o el postre “nadando en el meloso océano de azúcar derretida”.
Las funciones fisiológicas primordiales —lo que Julia Kristeva llama en pouvoirs de l’horreur la “semiótica de la suciedad”— son evocadas por Porzecanski en su cruda y cotidiana ritualidad: el excremento que recorre el intestino como “una casa conocida, esperada” (Esta manzana roja, 81); ese “defecar en paz y largamente hasta deshacerse de las propias entrañas” o el “defecar solemnemente hasta las maldiciones” (“Tercera apología”, Esta manzana roja, 68) o el triste “orinarme encima a los cuarenta y tantos años de respetabilidad, cagar solemnemente mientras engullo una manzana” (Esta manzana roja, 70), aunque en otros casos la locura pueda sospecharse subyaciendo en la normalidad, cuando se anuncia que “la tía defeca gusanos verdes” que trepan por las paredes del retrete como “tallarines flagelados” (Ciudad impune, 54). En el colmo metafórico se puede hablar de “lírico excremento”.
El cuerpo, cuando se observa con minucia, puede provocar sorpresas. Al ir mirando sus propias partes en un microscopio —como hace Rogelio en una de las “Historias de locura” que componen el volumen Historias para mi abuela— se puede culminar en una alucinante autogénesis: un darse a luz a si mismo “entre sangres y delirios”. “Lo vio aparecer entero, pequeño y enrojecido: el ser humano primero que él también había sido” (Historias para mi abuela, 44), Un nacimiento que en otras ocasiones se define como “un mejunje arbitrario de probeta.” (“Primera apología”, Esta manzana roja). Un mejunje que es el resultado de una relación sexual que en la confusión de los cuerpos convierte a los seres en hermafroditas. En ese entrelazamiento surge el “espacio de nadie, donde nadie es ninguno, y todos, esa gelatina oseosa y fusionada que empapa las carnes como una mermelada, iguala los cuerpos y los sosiega”(Ciudad impune, 57).
Esta condición sexual ambigua que el travestismo del “señor Minimores” lleva al grotesco, reaparece en la mujer condenada por brujería a ser quemada, consciente que su herejía es la “más grande de todas, esa procacidad de ser mujer”. Al mirarse en el espejo, poco antes de ser conducida a la pira, se ve reflejada en una silueta superpuesta a la de su verdugo, el Gran inquisidor, en una ambigua condición de andrógino y con líneas borrosas allí donde “toda definición no alcanza, y nada alcanza, porque los nombres no están hechos de sustancia” (“Herejías”, La respiración es una fragua, 43).
Pese a todo, nacer y morir son parte de un proceso que no sólo está en los extremos de una existencia —como generalmente se lo entiende— sino que pueden confundirse. Rogelio cuando “se da a luz”, en realidad se está muriendo y lo hace “tan dulcemente” que su nacimiento no se empaña con esta muerte simultánea.
Muerte que puede ser el cumplimiento de un sueño: estar suspendido en una hamaca tendida entre dos árboles en un apacible jardín. En “En vilo” (Ciudad impune, 27), el viejo operario de taller y de filtros que agoniza, pide que se abra un ropero de “olores rancios” en cuyo fondo tenebroso ha guardado durante treinta y cinco años una hamaca que nunca pudo desplegarse en el estrecho apartamento donde ha vivido. “Soñar con la hamaca me tuvo suspendido en la vida”, confiesa, un modo de “estar en vilo”. La muerte le llega así, también dulcemente, ascendiendo en la hamaca desplegada, “suspendido de nadie, sostenido por nada” (Ciudad impune, 29). Si la muerte natural culmina en levedad, la tortura a la que es sometida la protagonista en “Herejías” no hace sino descoyuntar las articulaciones de un cuerpo “con profunda entrada entre las piernas” para convertirlo en “un objeto que se agrietaba sin razón y sin pausa” (La respiración es una fragua, 41).
En los sucesivos círculos concéntricos que van del propio yo al mundo circundante, el espacio de la casa ocupa un lugar privilegiado. El cuerpo desarticulado se prolonga en hogares construidos a su imagen y semejanza, como una prolongación antropomorfizada de miembros y articulaciones en habitaciones y salones que reflejan el carácter de sus habitantes. La casa se transforma así en un “animal escondido en el interior de una vulva tornasolada”, con sus propias emociones, estados de animo y caprichos, al modo de “una larva contráctil que adoptaba las formas del pensamiento” (La respiración es una fragua, 49). En estas casas donde hay que sacudir “el pegajoso moho de encimas de los muebles” o con salones que “tienen demasiado de algo” y “un excesivo olor a encierro y a excrecencia”, se contrapone también la rutina y el desarreglo. Aunque, en algunos hogares “todos los días se encadenan al arreglo imperturbado de la cómoda, del cuarto de la casa” (“Visitas”, Esta manzana roja, 31,33), otras provocan la “oscura pasión por los rincones” a la que sucumbe Begonia, la protagonista del relato que lleva ese título, —”Oscura pasión por los rincones”— aquellos que son “más recónditos y menos visibles, las esquinas obtusas, deformadas, las cerradura indóciles de los baúles, la fetkdez de los subterráneos cloacas” (La respiración es una fragua, 49). En esas casas se puede sentir “la respiración jadeante” de sus muros y corredores y descubrir con pavor que bajo las superficie difusa de los muebles, se esconden agazapadas los espectros de piel cetrina de los antepasados.
Ya en 1970, Mercedes Ramírez señalaba que Teresa Porzecanski era no sólo “creadora de mundos, ámbitos y atmósferas inquietantes”, sino que los elaboraba con “un estilo nuevo en el panorama de nuestra actual narrativa” para el cual se servía con igual naturalidad y fuerza de “la Biblia, de la ciencia ficción o de la realidad inmediata”. El resultado era para su prologuista: “una extraña y bella combinación de Apocalipsis y diagnóstico, vertebrada por su amor a los desheredados de la tierra”3.
Los años no han hecho sino confirmar y ahondar este tenso diálogo, porque se adivina en la Teresa Porzecanski que escribe impactada por la violencia imperante en el mundo y por el intrincado intercambio de referentes entre el ámbito privado y la esfera pública. En “Disturbios abajo” (Ciudad impune) se invaden mutuamente, al punto de que un tumulto que parece un juego de “engranajes que se enroscan”, observado desde lo alto de un edificio, termina extendiendo sus “garras” sobre el hombre que lo contempla cada vez más excitado. Los individuos que se pelean y matan entre sí en la plaza vecina, “grupos humanos que se aparean en junturas cada vez más próximas”, lo impulsan a la inesperada violencia de golpear y arrojar por la ventana a la mujer que indiferente se ducha a su lado.
Por esa prepotencia, ella ahora sucumbía y caía sobre el muslo, inundando la tarde hosca y traída, desparramándose, en tanto él manoteaba sus pedazos hasta hacerlos atravesar sus propias formas —ya fetales y hasta embrionarias— sobre la alfombra intacta del cuarto y entonces, intentar reconstruirla, rescatando su vientre, enderezando su espalda, para incorporarla, a pesar del jadeo y de la irradiación fluida, ponerla de pie, digo, contra el alféizar, a la mujer, digo, así de desnuda y resbalosa, así de gestante de secreciones varias, para que viera, sí, por fin que mirara, aquello de allá abajo, esa ominosa mancha que se expandía oscura como reproduciéndose, a partir de los nudos de sangre de la plaza (Ciudad impune, 9),
En otros casos, el contexto tiene el nombre de Montevideo, una ciudad donde todo cambia en forma subrepticia hacia la “curiosa topografía” de héroes que se conduelen por “la imposibilidad de sus quimeras” y los jubilados se arraciman como “palomas luciendo esa mirada de ave, lateral y sin párpados”. Capital de un país donde sus habitantes, que cada vez son menos, han perdido su rostro (“Inoportuno”, Ciudad impune, 73) o viven a las orillas de un arroyo Pantanoso de “agua morosa y amarronada en la que flotaban objetos infames”.
En otros relatos, finalmente, bajo la descripción de un mar que se aparece como espacio “espeso y licuoso” y donde sumirse es probar que es el “único sitio donde el hundimiento es verdadero” (Ciudad impune, 59), brota la sombra ominosa de los “desaparecidos”. Arrojados al mar, sus olas los devuelven a las playas como medusas verdosas resbaladizas y blandas como magmas, pero con los ojos abiertos con “interrogantes de pavor”.
No es extraño, entonces, que la protagonista de “Visitas” pueda decirse frente a los pizarrones escolares: “Estoy en una crisis deforme de todo el raciocinio, de la lógica toda, de la interpretación activa” (Esta manzana roja, 29), cuando siente que se difiere el juicio aprendido. La locura tiene una finalidad tan contradictoria como el ingreso deliberado en su sinuoso y complejo territorio, tal como lo propone Porcekanski. A la locura se llega gradualmente por “un lapsus virtual de soluciones”, por un “ingresar sabiamente en un largo desvarío”, para “sentir directamente lo invisible, ampliar la evidencia de lo obvio para que no sea necesario saberlo” y también para “sustituir el miedo por el escalofrío, las buenas costumbres por el terror más vivo”.
En este nuevo espacio —el de la locura percibida como “cauce levemente alterado”— se moverán con soltura los cuerpos reencontrados con sus más complejos reflejos. Gracias a ella, la narrativa de Teresa Porzecanski se instala en el sesgo oblicuo y la descolocación que caracteriza la narrativa uruguaya contemporánea. La “ardua labor” que propone la autora de Construcciones da la pauta de un penoso, pero gratificante túnel a recorrer para “descubrir el universo recóndito de las propias entrañas”. Sin embargo, sus desconcertados héroes, aunque decidan “aniquilar el orden”, pueden vivir asidos nostálgicamente a los mitos perdidos de la infancia, como el protagonista de una de las “Historias para mi abuela” (Historias para mi abuela, 50), quien a los cuarenta y cinco años sigue escribiendo esperanzadas cartas a los reyes magos: “le escribiré mi octogésima quinta carta a los reyes magos” para inundarlos con los deseos postergados de una vida entera. Postergación y deseos con los que se bien se desestructura un cuerpo, se construye un lenguaje y se mantiene viva una esperanza.
Las feroces transgresiones de Ricardo Prieto
Ricardo Prieto, a partir de una sólida y reconocida experiencia como autor teatral vanguardista en la mejor tradición de Ionesco, Adamov y Beckett, se ha incorporado con Desmesura de los zoológicos (1987), La puerta que nadie abre (1991) y Donde la claridad misma es noche oscura (1994) a la línea de los heterodoxos uruguayos que han hecho estallar los estrechos límites del realismo en el ángulo oblicuo de la mirada transversal de lo extraño y lo absurdo inscrito en lo cotidiano. Su puerta aunque sea “la que nadie abre” —como titula uno de sus volúmenes de cuentos— es, en realidad, la más sugerente desde el punto de vista alegórico.
En Desmesura de los zoológicos, presentado a modo de álbum fotográfico, Prieto crea una galería de personajes capaces de confundirse con los animales que poseen o por los cuales son poseídos. En “Usurpación”, Elisabeth, la gorda que siempre ha querido pasar desapercibida descubre asombrada que el hecho de que “su cuerpo ocupaba demasiado lugar” impide que nadie la vea a ella, a la excepción de un insecto antropormorfizado capaz de reprocharle la gordura de los muslos sobre los que se instala antes devorarla para asumir su forma.
Una curiosa forma de suicidio —una experiencia de zoofilia con una serpiente venenosa (“Aprendizajes”)—anuncia otra variante de las “desmesuras” zoológicas de inspiración kafkiana, “metamorfosis” que recuerdan los peligros de la lógica librada a sí misma. En “Jugando sola”, la protagonista, Dionisia Font, realiza apuestas consigo misma y cada vez que pierde se amputa una parte del cuerpo
Lo peor que puede ocurrirle a una mujer que tiene una sola mano es perderla. Si la pierde por una apuesta lo que le ocurre es absurdo. Si, finalmente, la apuesta la hace con una parte de si misma, el absurdo se vuelve incomprensible.(La desmesura de los zoológicos, 23)
No es extraño recomendar sensatez en un juego de auto mutilaciones. Con tono de predicador apocalíptico, relatos como “Venganzas del porvenir” recuerdan que “el porvenir no debe contarse”, algo que “acatan casi todas las personas sensatas”. Sin embargo, la destrucción del propio cuerpo persigue a otros antihéroes de Prieto: los que se devoran a sí mismos, los que se penetran para desaparecer en el interior del ser amado, los que interponen extraños monstruos en el centro de juegos eróticos, todos ellos oficiantes de ceremonias secretas regidas por estrictas normas no develadas. La desmesura de los zoológicos no es otra cosa que un bestiario alucinante, como surgido de las descripciones del Apocalipsis de San Juan o de un cuadro de Jeronimus Bosch, en todo caso poblando con lúbricos y aterradores seres un universo viscoso digno de Lovecraft. Cuando tras treinta años de matrimonio, en que ambiguamente se ignora si se ama u odia a la esposa que acaba de morir, el acto de necrofilia con que se la despide puede ser un desesperado homenaje póstumo o una venganza tan fría como el cadáver que viola (“No es bueno morirse solo”, La desmesura de los zoológicos).
En La puerta que nadie abre, se franquean otros límites y Prieto proyecta auténticas alegorías a modo de metáforas continuas, proposiciones de simultaneidad de sentidos que lanza, con cierto agresivo regodeo, a la faz del lector desprevenido. Estamos, tal vez, en otro planeta, donde todas las transgresiones son posibles. Sus pobladores, divididos entre Primarios, Esotéricos, Eróticos y Brujos comparten un destino grotesco e hiperbólico, difícilmente soportable, en todo caso expresión de una imaginación liberada y desbordante, donde —como ha sugerido Mercedes Ramírez— no es “difícil conjeturar que por detrás del siniestro desfile de criaturas insólitas practicantes de ritos asqueantes o insoportables”4, haya una experiencia de sufrimiento que legitime “aquella parafernalia del horror.”
En Donde la claridad misma es noche oscura, Prieto aparentemente se ha calmado, aunque la cita bíblica del Libro de Job que da título al volumen de cuentos: “tierra de espantosa confusión, donde la claridad misma es noche oscura”, anuncia nuevas ordalías. El mundo pesadillesco es ahora el de viejos caserones que pueden ser tanto la nostálgica morada que abrigó la felicidad, como el descalabrado refugio donde se aísla un solitario, un universo poblado de niños portadores de una inocencia que es siempre mancillada en un mundo regido por leyes implacables (“Otro pescado muerto”).
En el cuento que da título al volumen, se narra la más sórdida de las historias posibles: el amor incestuoso y homosexual entre dos hermanos bajo la tolerante mirada de un padre de vida disoluta, relación propuesta en forma exhibicionista para asegurar así la “consolidación” de una “definitiva transgresión”. En ese acomplamiento, tras haberse acariciado palmo a palmo, se consustancian “con algo más que los cuerpos: la casa misma, todo el pasado, el confuso porvenir” (Donde la claridad misma es noche oscura, 23).
El inventario de crueles ignominias de estos cuentos se revela igualmente feroz que la de las obras anteriores donde había sido explícita. La violencia conyugal a la que asiste el niño protagonista de “La lámpara”; el despojamiento de una casa a una anciana a la que se empuja al suicidio (“Un lugar de este mundo”); la tensión a la que está sometido el hogar sobre el que va progresivamente reinando la empleada de la casa (“Manuela”), no dejan ni un resquicio a la piedad o al perdón. Por ello, con tono de resignado entregamiento, digno del mejor Onetti, Prieto narra en “Sin protestar” como un jubilado sin aspiraciones acepta sin resistencia la injusta acusación de haber seducido a una niña de comportamientos provocadores, tal vez porque Ricardo Prieto cree —como ha sugerido Gustavo Seija— que “estamos inmersos en la abyección, el egoísmo, las bajezas de una escala de valores que no conocemos ni nos importa que exista”.
Los “provocadores violentos” de Rafael Courtoisie
Rafael Courtoisie es un ejemplo de escritor polifácetico que maneja con solvencia la crítica, tiene un reconocido oficio poético y se ha asegurado un indiscutido lugar en la nueva narrativa con los libros de cuentos El mar rojo (1991), El mar interior (1992), El mar de la tranquilidad (1995), Agua imposible (1998) y Tajos (1999). En estos relatos no solo se conjugan buena parte de las características de los escritores analizados en las páginas precedentes, sino que se trascienden en una original polivalencia expresiva, porque Courtoisie maneja diferentes registros poéticos y narrativos en el seno de un mismo relato.
Los pasajes entre los géneros son múltiples. Cambio de estado (1990) y Estado sólido (1996) se presentan en su bibliografía como poesía, cuando su forma es la de apólogos, textos breves, fábulas de raíz más burlona que portadora de moralejas. Tajos, catalogado como prosa, maneja un lenguaje poético cargado de metáforas que borran las pistas de la linealidad del relato. “La poesía le gana al relato, lo inunda, lo bautiza, le señala al libro su pertenencia”, ha sugerido Mariella Nigro.
Estos referentes poéticos aparecen en la propia estructura de la prosa de Courtoisie. La trilogía de los mares (El mar interior, El mar rojo, El mar de la tranquilidad) donde entre 1990 y 1995, condensa la producción de sus cuentos, aluden a esa condición líquida del líquido amniótico —“ese mar interior en el que nacemos”, nos recuerda— y a la de “gran placenta de la humanidad, con toda su variabilidad, sus profundidades, sus monstruos y sus orillas plácidas”, según completa. Carga simbólica, “politonalidad” que cruza los géneros, aboliendo barreras como invitación a la polisemia y a una secreta convivencia de distintos sistemas de creencias, lo que pueden ser los signos de la condición posmoderna en que vive, pero que no necesariamente asume.
En este proceso acelerado de trasvasamiento de géneros abierto a modalidades anacrónicas como leyendas, baladas (Balada del guardameta), parábolas (El regreso de Lázaro), apólogos chinos (Los cuentos chinos) y hasta relatos del far-west (La velocidad de las uvas y algunos de la serie Indios y cortaplumas), Courtoisie se ejercita gozosa y estéticamente en el “realismo sucio”. La violencia invasora, la crueldad gratuita, el sexo brutalizado, la tensión urbana, el racismo rampante, el sojuzgamiento de las sociedades indígenas (desde México a Tierra del Fuego), son temas de textos presentados como un auténtico inventario de los males contemporáneos.
El autor de Cambio de estado va más allá en esa aproximación múltiple de la realidad, al hacer de la “estética de los prismas” de Borges, un verdadero credo de su narrativa. En ese explorar géneros conexos no se conforma con transgredir las reglas con que se los define, sino que asume una actitud provocadora, de auténtico desafío. La síntesis y la concisión de la poesía, esa regla que hace del poema “núcleo esencial” que se retiene y sigue “obrando en la vida” se integra en una prosa cada vez más cortante. Su última producción cuentística, Agua imposible (1998) y Tajos (1999), abrevia las frases, las hace cortantes, sacudidas y trepidantes, hasta llegar a someterlas a un ritmo audiovisual, de auténtico vídeo clip narrativo.
Es más, al desplegar una prosa poética rica en metáforas y en sugerentes imágenes, el autor desconcierta por el chocante realismo de sus descripciones. Así, el “verse colgar” las partes “tristes, arrugadas” frente al espejo, el protagonista de Vida mía —un gordo que se autodefine como “foca eréctil, plena de culo”, voluminoso trasero que descubre “pegado” a su espalda— llega a masturbarse excitado por su reflejo en un espejo. En Algo feroz, donde se narra la reiterada violación del protagonista Santillán por su propio padre, el lenguaje escatológico —culo, cagar, leche, puto, bolas, pelotas, huevos, “miedo de mierda”, putear— es parte de un relato desazonante e incómodo.
El “realismo sucio” de Courtoisie se distorsiona sin dificultad en grotesco o se multiplica en alegorías de interpretación contradictoria. En todos los casos, su escritura no se encierra en un molde, si no que, por el contrario, se abre a las propios enfrentamientos de la sociedad actual. En forma divertida, resume en El temblor los nuevos conflictos generacionales en ciernes, a través del hijo que le reprocha a su padre la inutilidad de su militancia revolucionaria y, sobre todo, que no hubo, en realidad, diferencias entre “custodios y custodiados”.
“Si sabré bancar, mirá —se dice indignado el padre— que aguanté que el pendejo de mierda de mi hijo, el entrañable culo sucio Pedro, que era un mocoso cuando me llevaron al Penal, viniera drogado de un concierto de rock a tirarme su lástima europea postmoderna, su conmiseración de injertado en el Primer Mundo, a decirme que la revolución es una payasada trágica, a decírmelo a mí, tan luego”. En resumen, el diagnóstico del hijo es que “lo tuyo ya fue”, dramático estribillo final que anuncia el fin de una época y el inicio de otra de la que sólo se conocen los signos del rechazo que conlleva.
“Lo tuyo ya fue”, pero si lo fue en efecto, otras expediciones vitales (y literarias) están en marcha, tras las cuales se adivinan los signos de un neohumanismo emergente no sólo en los relatos de Courtoisie, sino en el conjunto de la literatura uruguaya. “Un humanismo que pretende introducir la sospecha como arma contra la tonta sabiduría de los dómines”, como ha sugerido Hugo Achugar y que no supone un regreso a las consignas de antaño sobre la misión liberadora de la literatura.
Como parte de la derogación de esa “tonta sabiduría”, sus cuentos prescinden de los esquemas maniqueos del pasado. “Antes había Este y Oeste, había Muro. Para cualquiera de las partes había claramente Buenos y Malos” —recuerda en La caída del muro— cuando se podía creer con tranquilidad que “los Buenos eran unos y los Malos otros, no importaba quién, el asunto estaba claro.” Un mundo que para los del Sur resultaba fácil, ya que bastaba echarle “la culpa a uno u otro lado, indistintamente, y el mundo, como en el tango, seguía andando.” No es extraño, entonces, que ahora se sienta que “acabaron de jodernos: tiraron el Muro”.
Ironía y sátira que hacen del cuento La tierra de promisión un texto de humorismo negro, de Ultimatum una filosófica (y divertida) reflexión sobre las diferentes percepciones del tiempo, de Oreja una excelente exploración de un mundo lumpen en el cual se descubren sin dificultad los ecos delictivos de un procedimiento policial o de espionaje político y de Anis descalza una explícita decodificación paródica del etnologismo pintoresco con que se alimenta una cierta ecología. Hay ingeniosas maneras de “desmoralizar al enemigo” en Diversiones, una parodia militarista en La revuelta, fórmulas matemáticas convertidas en materia de ficción literaria en Eratostenes y una variedad de registros a los que se pueden añadir, el inventario de curiosos oficios como “rellenador de botellas de whisky” y “vendedor de elefantes” (Tajos) o los juegos que arriesgan caminar por los pretiles de la locura y el desdoblamiento de identidades (Una de dos).
En esta experimentación permanente, en esa empresa ficcional que Rosario Peyrou percibe bajo la advocación de vivir “la literatura como exorcismo”, Rafael Courtoisie confirma la vitalidad de una narrativa que ha optado por instalarse en el ángulo oblicuo que propicia una visión tan perspicaz como inesperada.
La “performance” de Roberto Echavarren
La tentación de abolir fronteras, tanto entre sexos como entre géneros narrativos, lleva a Roberto Echavarren a ensalzar los “estilos discrepantes” que permiten que el cuerpo se reconozca en el propio texto. Bajo el título de Ave Roc (1994) —nombre del pájaro mítico Ave Roc del libro Simbad el Marino, capaz de trasponer los límites más extremos— escribe una suerte de biografía novelada del cantante Jim Morrison, cuyo estilo de música y de vida encarnó el espíritu de los años sesenta. La primera persona del narrador se escamotea detrás del “tú” al que se dirige que no es otro que el propio Morrison, ave mitológica que se metamorfosea onomatopeyicamente en el Rock que interpreta.
El rock promueve la iniciación a los “estilos discrepantes” que hicieron tambalear el consenso de las costumbres de los años sesenta años e inauguraron experiencias alternativas que Echavarren evoca sin nostalgia, aunque sea a partir de una profunda experiencia vital. La iniciación permite abolir fronteras entre los sexos, difuminar las diferencias: “Si dios es niña y niño, yo soy masculino y femenino”—se dice el alter ego de Morrison, mientras asiste al juego de roles por el cual alternativamente penetran y son penetrados, esposos y “esposas”, los activos y los “amujerados” en rituales donde la droga facilita la abolición de barreras. Recordando ese juego después de la propia muerte del cantante, se puede descubrir que:
Lo que otros llaman identidad y hasta esencia de la persona, a mí me pareció siempre un material a contradecir. Más tarde comprobé que muchos hombres que se acuestan con hombres prefieren reforzar el vértice masculino. Después de tu muerte se puso de moda raparse, desarrollar músculos y dejarse bigotes, campaña, por suerte, casi fenecida hoy. Esos individuos quedaban prisioneros de una identidad imaginaria, de unos polos que ellos subvertían pero confirmaban: les atraía el mismo sexo, pero era ese sexo5
Más allá del modelo en el que se refleja el Morrison histórico, Ave Roc propone las estrategias de una suerte de Body Art rioplatense, revestido en un Body politics, donde conflictos de raza, sexo y modos de vida se convierten en auténticas “guerras de estilo”. El conjunto —recorrido por la errancia del protagonista en la más pura tradición de la “road fiction”— se presenta como una propuesta para una auténtica performance, donde se combinan pulsiones de vida y de muerte, exhibicionismo y voyerismo, sadismo y masoquismo, encerramiento autista y fantasía liberatoria.
La experiencia de los límites a la que invita Ave Roc, incluye coprofagía, prácticas sadomasoquistas, catálogo en el que, pese a todo, la subversión del propio cuerpo tiene algo de fiesta, más cercana del proceso de seducción que Oppiano Licario, encarnación del cuerpo poético enemigo, desenvuelve sobre José Cemí en Paradiso de José Lezama Lima que de la cartografía identitaria nómada y fragmentada de Reynaldo Arenas. En el travestismo de los personajes no faltan los clin d’oeil cómplices a Severo Sarduy con cuyo barroquismo Echavarren se identifica. Con ellos decide abolir las distancias que separan el desolado punto de la costa montevideana en el que desemboca una cloaca —donde empieza Ave Roc— y ese rincón de la playa de Santa Mónica en California donde se evacua “no el aneurisma, ni la leche, ni los bizcochos, sino la sangre y la fruta del estómago”, con el que se cierra la novela. Un modo de comprobar, tal vez —como ya sugería Nietzsche en Ecce Homo— que “Cuando el cuerpo está entusiasmado no hay que preocuparse del alma”.
El apretado análisis de la narrativa de Ricci, Porzecanski, Prieto, Courtoisie y Echavarren, hace evidente que en el conjunto de la literatura uruguaya, el cuerpo ha ido acumulando su propia experiencia cultural. Un espacio corpóreo que se ha ido construyendo sobre ruinas y despojos, pero que —en tanto “campo de acción”— respira y trasciende el Umwelt (ambiente) que lo rodea. Como recuerda Arturo Rico Bovio en Las fronteras del cuerpo:
Vivimos no sólo nuestras vidas sino muchas ajenas; sus sedimentos, las aportaciones recuperables por el patrimonio colectivo de ideas y objetos. De ahí que transitemos sobre caminos trillados, repitiendo pensamientos de otros y cubriéndonos con el resultado de fuerzas de trabajo anónimas6
La unidad inicial a la que invitaba el cuerpo femenino envuelto en la aureola de amor y belleza de la poesía que lo cantaba de un modo más sensorial que vital, se ha ido fragmentando. Gracias a ello, los poderes de la seducción se han multiplicado en una miríada de ángulos y la imaginación, aupada por una libertad vertiginosa, descubre y explora los recovecos más ocultos de un cuerpo que se exhibe sin vergüenza, aunque siga guardando bajo la piel aterida el más insondable de sus secretos.
Fernando Aínsa
Zaragoza/Oliete, Mayo 2002
Bibliografía básica utilizada
Bernard, Michel. Le corps, Paris, Points, 1995
Brown, Norman O. El cuerpo del amor, Buenos Aires, Sudamericana, 1972
Echavarren, Roberto. Arte andrógino, Buenos Aires, Colihue, 1998
Galimberti. Umberto. Il corpo, Milano, Feltrinelli, 1983
Kristeva, Julia. Pouvoirs de l’horreur, París, Seuil, 1980
Macrí, Teresa. Il corpo postorganico, Sconfinamenti della performance, Milano, Costa&Nolan, 1996
Pigeaud, Jackie. Poésie du corps, Paris, Payot, 1999
Rico Bovio, Arturo. Las fronteras del cuerpo. Crítica de la corporeidad. México, Joaquín Mortiz, 1990
Rosenkranz, Karl. Estética de lo feo, Madrid, Julio Ollero Editor, 1992
LIBROS ANALIZADOS
Julio Ricci
Los maniáticos (1970)
El grongo (1976)
Ocho modelos de felicidad (1980)
Cuentos civilizados (1985)
Los mareados (1987)
Cuentos de Fe y Esperanza (1990)
Ricardo Prieto
Desmesura de los zoológicos (1987)
La puerta que nadie abre (1991)
Donde la claridad misma es noche oscura (1994)
Teresa Porzecanski
El acertijo y otros cuentos (1967)
Historias para mi abuela (1970)
Esta manzana roja (1972)
Intacto el corazón (1976)
Construcciones (1979)
Ciudad impune (1986)
Nupcias en familia y otros cuentos (1998)
Rafael Courtoisie
El mar interior (1990)
El mar rojo (1991)
El mar de la tranquilidad (1995)
Cadáveres exquisitos (1995)
Agua imposible (1998)
Tajos (1999)
Roberto Echavarren
Ave Roc, (1994)
del cuerpo desarticulado
por Fernando Aínsa
Cuando el cuerpo está entusiasmado
no hay que preocuparse del alma.
Nietzsche, Ecce Homo
Desconecto /
levanto la tapa de los sesos /
y me siento en el brocal redondo de ese pozo /
en el borde del hueso de la frente
como un pescador de caña
con las piernas y la mirada hacia adentro …
Amanda Berenguer, El pescador de caña
La expresión artística del cuerpo en la literatura uruguaya se ha referido tradicionalmente al culto de la belleza femenina, pero no de una belleza hierática sino estremecida. Una topografía de pieles tersas, sin arrugas ni laceraciones, impregnadas de amor o deseo, recorre con diversas sinestesias y sensibilidades el mapa de la poesía y la narrativa de las primeras décadas del siglo XX, como si fuera una prolongación natural de un orden armónico no cuestionado. Pasión o erotismo apenas disimulado, vibrando bajo la sabia caricia o el recuerdo del ser amado, delinean la silueta de cuerpos voluptuosos y agitan los corazones en la poesía del 900.
Más allá del modernismo o de la vanguardia en que puedan inscribirse, son las poetas las primeras en reclamar en forma provocadora el derecho a su cuerpo. María Eugenia Vaz Ferreira musita en Impromptu sentimental, “Déjame que hoy te acaricie/ aunque me olvides mañana” y en Sólo tú confiesa “Mi corazón ha rimado/ con el corazón del día/ en un palpitar flameante/ que se convirtió en cenizas” (La isla de los cánticos, 1924). Delmira Agustini, por su parte, intenta superar el dualismo ontológico que opone cuerpo y alma, recordando que “–A veces ¡toda! soy alma;/ y a veces ¡toda! soy cuerpo” (Los cálices vacíos, 1913), privilegiando la entrega de “su cuerpo excelso derramado en fuego/ sobre mi cuerpo desmayado en rosas!”. Encarnación que trasciende toda inspiración religiosa para designar al ser “ligado esencialmente y no accidentalmente a su cuerpo”1, trabamiento que devora “alma y carne” y hace vibrar “la eléctrica corola”. Su ser es “carne” para los buitres o para ese cisne al que ofrece “todo el vaso de mi cuerpo”. Más allá de la intimidad de la alcoba y con clara voluntad exhibicionista, Juana de Ibarbourou proclama en esos mismos años, “Caronte: yo seré un escándalo en tu barca” (Las lenguas de diamante, 1919), desnudando sentimientos y desafiando convenciones.
Por el contrario, el discurso narrativo de la corporeidad, esencialmente masculino, opta por el disimulo y el encubrimiento, disfraz o vestimenta que no puede evitar la vejación, cuando no la violación, en el expresionismo naturalista de los cuentos de Javier de Viana (Macachines 1910; Leña seca, 1911; Yuyos, 1912), en el realismo poético y promiscuo de La carreta (1932) de Enrique Amorim o en los atisbos de ternura prostibularia de Sombras sobre la tierra (1933) de Francisco Espínola. El escritor —como confiesa años después Carlos Martínez Moreno, autor de una novelización de la vida y trágica muerte de Delmira (La otra mitad, 1966)— teme caer en el “sentimentalismo que abre boquetes por los que se ven estropajosas entrañas vivas”.
En nombre de una virilidad contenida, el hombre se cierra y se niega a la evidencia del cuerpo, aunque Juan Carlos Onetti, en su desesperada búsqueda de pureza, describa con lenguaje de médico forense la carne virginal mancillada en La cara de la desgracia (1960) y en Tan triste como ella (1963). Lacónico, pero no menos firme en la mano que conduce el frío escalpelo, el mismo Onetti convierte la dolorosa ablación del seno de Gertrudis (La vida breve,1951) en la amputación por la cual el ser amado se desprende de sí mismo.
Con la ruptura traumática de los años setenta —golpe de estado del 27 de junio de 1973, dictadura y represión—la corporeidad lesionada, las mutilaciones catárticas, los signos acusatorios de la sangre como vínculo ancestral de una memoria desgarrada , todo lo que es dialéctica conflictividad en el cuerpo humano, irrumpe en la literatura uruguaya como una auténtica estética del ultraje. Se descubre entonces la interioridad inquietante, las grietas y los orificios —ojos, labios, oídos, vagina, uretra y ano— por los cuales un apretado mundo cerrado de vísceras y órganos se comunica con el exterior, al modo como lo sugiere Jacques Lacan.
Un pescador puede asomarse al interior del cerebro, una vez que levanta la tapa de los sesos —como propone Amanda Berenguer en su poema El pescador de caña— y observar los filamentos nerviosos que circuitan (¿o corto circuitan?) su propia creación. Allí “hay materias / intercambios/ de estrategia finísima/ que sucumben ante mágicos transistores”. Más adentro descubre como “se excita la neurona reina/ de largos pelos / escapada del caos: /un émbolo incesante la viola / la deja / la penetra / la suelta / circuito integrado / si / y no / fibrilando entre dudas / entre diodos salvajes”. En ese momento puede decirse “yo observo y soy observada / y atentamente percibo”, lo que supone tomar distancia de su propia realidad, desdoblarse en ese otro que revierte la propia imagen corporal en el espejo.
Empezamos a estar lejos del “puro corazón” alrededor del cual se construía la corporeidad femenina del 900, para descubrir las servidumbres de las funciones fisiológicas, las pequeñas miserias cotidianas de un cuerpo vulnerable, fragilizado por enfermedades y manías, envejeciendo a su pesar. La unidad corporal se desarticula y estalla en fragmentos; se vuelve proteica, se deforma (anamorfosis) o se amputa y devora a sí misma. En otros casos, en el contacto lacerante con la crueldad de la vida real, el cuerpo intenta protegerse gracias a conmutaciones de signos, a procesos metamorfósicos identitarios, al desfasamiento de roles, a la ambigüedad transformista del sujeto sexual y las mutaciones genéricas en que se escamotea la transexualidad.
Una serie de narradores del período que va de 1970 a la fecha, ejemplifican esta profunda transformación: Julio Ricci, hace el inventario prosaico de las necesidades corporales —comer y “descomer”— y convierte el amor en “operaciones técnicas” de ajuste físico de piezas anatómicas; Teresa Porzecanski elabora una estética hecha de la fractura de los ritmos corporales, dolorosa desestructuración a partir de la cual construye un lenguaje en el que apenas se disimulan los fragmentos sanguinolentos de sus partes; Ricardo Prieto propone la transgresión como paroxismo expresivo y convierte los tabúes del incesto en código estético de su narrativa; Rafael Courtoisie hace estallar los géneros con una provocadora prosa, donde se debaten obscenidad y fina metáfora poética y el cuerpo se encarna en su propia caricatura — un culo que lo puede ser todo— al reflejarse en el espejo de la autocomplacencia; Roberto Echavarren, ambiguo transformista de identidades que se disimulan en la condición andrógica, apuesta a los “estilos discrepantes” de una época iconoclasta que simboliza en el cantante Jim Morrison.
A los cuentos y relatos de estos narradores están consagradas las páginas siguientes. Otros, como Armonia Sommers —incursionando a partir de un realismo tenso y exasperado en temas inéditos para la época (La mujer desnuda, 1950; Muerte por alacrán ,1978)— Miguel Campodónico y su temática de la doble marginalidad (Instrucciones para vivir, 1989); el conjunto de la original narrativa de Mario Levrero y Cristina Peri Rossi en su obra más reciente —Solitario de amor (1988),Desastre íntimos (1997) El amor es una droga dura (1999)— podrían ser también objeto de estudio. En todos ellos el cuerpo asume significados ambivalentes y fluctuantes y cuestiona su naturaleza polisémica como reserva infinita de signos2.
La “estética de lo asqueroso” en Julio Ricci
Se puede ser, por lo pronto, un extraño para sí mismo y con desprecio resignado sentir abyección por su propio cuerpo. Con obsesiva recurrencia, Julio Ricci recuerda en seis volúmenes de cuentos de estilo unívoco, escalonados paciente y deliberadamente a través del tiempo: Los maniáticos (1970); El grongo (1976); Ocho modelos de felicidad (1980), Cuentos civilizados (1985), Los mareados (1987) y Cuentos de Fe y Esperanza (1990) que “el hombre es el enano de sí mismo” (Emerson, Nature). En todos sus relatos es inconfundibles la atmósfera, la temática, el personaje construido alrededor de una situación absurda, cuando no humillante, episodios menores que se disimulan en general en la vida cotidiana, pero que aquí se retrazan con morboso regodeo. La “palabra hedionda” en que se solazan, versión uruguaya de una verdadera “estética de lo feo” —al decir de Karl Rosenkranz— “estética de lo asqueroso” y “comunicación excrementicia”, que no elude lo escatológico ni lo groseramente provocador.
Sin embargo, en esa abyección subyace la oscura rebelión del cuerpo contra lo que lo amenaza desde el mundo exterior, cuyas reglas no controla y que parecen animadas por mecanismos absurdos y opresivos que, en el mejor de los casos, desconoce. Situado al margen de lo posible, de lo tolerable, de lo pensable, el ser abyecto de Ricci se protege del oprobio de los demás por el rechazo que él mismo se impone autosegregándose. El discurso de los comportamientos límite, de quienes viven en una situación de borderline, en la frontera de lo asimilable y de lo pensable, no se traduce en disidencia o rebeldía, sino, por el contrario, en una fascinación conformista. La fascinación del oprobio que tienen muchos de sus personajes explica el secreto consentimiento de víctimas que asumen con docilidad, un destino que para otros sería insoportable.
La mayoría de los seres de Ricci “socializan” sus conductas “contaminantes” mediante rituales, gracias a los cuales evitan lo que para otros sería causa de fobias. Una ritualización que no tiene nada de sacra y mucho de sana rutina que “todos dicen odiar”, aunque en el fondo la “aman furiosamente”. Lo que ocurre —nos dice en Ocho modelos de felicidad— es que “uno no valora en la vida las pequeñas cosas de la rutina cotidiana : el desperezarse y restregarse los ojos por la mañana, el café con leche, el descomer, el almuerzo, en fin todo lo que se repite y que llena nuestra vida”.
Una rutina que puede ser calculada en forma estadística, razonamiento extremo, cuando no exasperado que, sin embargo, da la dimensión del absurdo existencial. Los antihéroes de Ricci calculan las toneladas de comida que han ingerido a lo largo de sus vida (unas 30 toneladas en los primeros cuarenta años) y los desechos en orina y materias fecales que producen. Calculan el tiempo de sus micciones, para descubrir que, al término de sus vidas, es como si hubieran “orinado 78 horas de seguido” y se hubieran pasado “miles de horas sentados en el water”.
La bioestadística desarrollada en Ocho modelos de felicidad sobre las “Operaciones vitales en los primeros cuarenta años” da porcentajes en comidas, diversiones, bebidas, e incluye un riguroso cálculo de “puntos” que se adjudican para conocer exactamente los términos de las invitaciones con que se jalona una amistad : los cigarrillos, los cafés, el whisky que se ofrece y se recibe, relación de intercambio que aspira a un riguroso equilibrio en la “balanza comercial” de una existencia promedio, aunque reconozca que: “Era horroroso ver todo esto en cifras. Era horroroso ver cómo el hombre se entregaba al desbarajuste, al despilfarro, a la joda económica, en dos palabras”.
El sexo y el amor también aparecen como meras necesidades biológicas del mismo tipo del “comer” y el “descomer”. El amor está reducido en principio a los “apetitos genitales” que buscan quedar “ahitos de carnalidades”, gracias a los “ejercicios de intimidad” que detalla en Cuentos civilizados. El “equilibrio biológico” del sexo se resuelve en “transacciones” e “intercambios”, verdaderas “operaciones del amor”, cuyas pequeñas miserias pueden transformarse en “luchas” tragicómicas para que las “anfructuosidades” de un “peludáceo” puedan coincidir momentáneamente con las de una “gorda desdentada”. En otros casos la “transacción” entre gordos es imposible, al no poder “establecer intercambio”.
Estos “ejercicios” estadísticos del sexo tienen variantes que el señor Grau —ordinario personaje del cuento Las operaciones del amor— denomina con letras : “la variedad A, la B, la C, etc.” solazándose en su descripción minuciosa, “la que más le agradaba era la H”, pero cuya tarificación por parte de las prostitutas se establece en función del número de “embolismos” y del kilaje de los clientes. Estas “transacciones”, estos “ajetreos” y “luchas rápidas por las conexiones” son las verdaderas “operaciones del amor” que dan título a uno de los cuentos más desazonantes de Ricci. Aquí se relatan las dudas y titubeos de un hombre indeciso y sensible mirando de lejos una esquina donde se ofrecen un grupo de prostitutas y planeando, semana a semana y durante más de dos años, “ocuparse” con una de ellas, Liliana, sin poder llegar a decidirse. Aunque reconozca que sólo los hombres “groseros e incultos” se “apostan en la esquina”, lo que le parece “un tanto vulgar” ya que todos “miran con un deseo enfermizo” la hilera de mujeres, el protagonista, el Sr.X se instala cada sábado en el café, “bañado y perfumado” por “si llegaba a estar con ella”. El desfile de “clientes” —hombres “odiosos y oscuros y feos y sucios”— a los que se imagina “haciendo cosas” o que relatan “cosas horribles, una especie de aberraciones”, después de ocuparse con las mujeres, aparece contrapuesto al “encuentro en el infinito y en la eternidad” que planea el Sr.X, pero que nunca concreta, pese a estar seguro que con él todo “sería diferente”.
Porque, en realidad, detrás de la brutal procacidad donde el sexo se reduce a “sesiones de bestialidades”, se adivina una crítica de un mundo sin amor, apenas insinuado en “metejones” momentáneos (con la gorda Teresa), o en los nostálgicos recuerdos que preceden la muerte de Nikitín, en el relato La muerte del extranjero: “algunos momentos de amor, los lugares del amor, las formas del amor”. En estos relatos Julio Ricci confirma su mundo y una maestría del relato corto donde, sin temor a las situaciones chocantes, al uso de vulgarismos o de neologismos sugerentes (como “carcajadeando”), sus personajes aparecen más desvalidos y desamparados que nunca, apenas sostenidos en el filo de una existencia absurda, por el gesto disimulado de la ternura con que el autor finalmente los protege de la indiferencia de los “otros”, los “demás” que se creen normales.
La deconstrucción corporal de Teresa Porzecanski
Con obsesiva tenacidad, los cuentos y relatos de Teresa Porzecanski son una dolorosa comprobación de la fragilidad del cuerpo humano y lo difícil que es mantener el equilibrio de la mente que debe regir funciones fisiológicas y ritmos circulatorios bajo la constante amenaza de su desarticulación. Su prosa, hecha de la agotadora tensión que esa vigilancia de la armonía del propio cuerpo conlleva, está llena de alusiones a la rutina y a las tentaciones de locura que invitan a trasponer los límites de una identidad cuestionada. Con frecuencia cede a esa invitación y entonces el relato resbala hacia otras formas narrativas o estalla, como un caleidoscopio, en los fragmentos de cuerpos sanguinolentos lacerados y miradas que no se reconocen en los espejos que las reflejan. La deconstrucción corporal se revierte así en una trabajosa articulación lingüística capaz de expresarla. Son las “construcciones” que Teresa Porzecanski propone desde el propio título de una de sus obras clave —Construcciones (1979)— edificación por el lenguaje de lo que ha sido demolido en la propia entraña, desechos orgánicos transformadas en novedosa materia narrativa.
La empresa es deliberada y se ha ido precisando a lo largo de siete volúmenes que se han completado, entrelazado y complementado, reiterado hasta hacerse concomitantes, desde El acertijo y otros cuentos (1967) hasta Nupcias en familia y otros cuentos (1998). El proceso creativo no ha sido lineal, sino un permanente cuestionamiento de los puntos de partida iniciales, variantes de un mismo texto, acotaciones, repeticiones y apostillas de volúmenes que son antologías de otros, pero acompañados de novedosas inflexiones circulares, al modo de un pensamiento que se fuera desenroscando en la medida que otros anillos se repliegan con pavor sobre sí mismos.
Obra singular en las letras uruguayas contemporáneas, Teresa Porzecanski ha hecho de sus cuentos auténticas alegorías iniciáticas. Por lo pronto, de iniciación al lenguaje. La entrada en el lenguaje es para la autora de La respiración es una fragua (1989) como un paseo a lo largo de palabras encadenadas en corredores truncados, laberínticos y llenos de “puertas falsas, inconducentes y maléficas” (Esta manzana roja, 1972: 37). Este recorrido permite la invención de un mundo —del que forma parte la ficción— gracias a un “sacrificio de definiciones que crepitan y se exhuman y renacen”, función subversiva que ejecuta violentando las palabras y asociándolas en forzadas parejas metafóricas, no siempre fáciles de desentrañar. Se trata de desbaratar el rígido ordenamiento de las sílabas, ya que “la alternancia estricta de consonantes y vocales” es el resultado de “una insoportable mediocridad”. Si bien inicialmente el lenguaje es una “ciudad desierta”, se puebla en la prosa de Porzecanski de una espesa, cuando no opresiva, vegetación barroca. Las frases se retuercen como lianas que van ahogando sentidos y acepciones reconocidas, para abrirse a los abismos insondables de otras que habrá que ir bautizando con dolores de parturienta.
Invirtiendo el principio del discurso del método cartesiano —“Pienso, luego existo”— sus personajes pueden decirse: “Yo, o sea mi cuerpo, mis venas latiendo, el endemoniado ritmo de la vida” (Esta manzana roja, 37), toma de conciencia de la compleja riqueza de los fluidos corporales y las funciones fisiológicas ajustadas como un mecanismo de relojería, que solo hace más patente el equilibrio frágil proclive a la desarticulación y al desarreglo.
Cuando un cuerpo cae “tropezando de culo” contra un sofá —como en el relato “Intemperie”— los pedazos se descolocan, como “liberándose violentamente del engranaje de la circulación que los había mantenido ligados por un artificio aglutinante de rutina (Nupcias en familia, 31). Los trozos se va desprendiendo, al tiempo que “soltaban densos chorros de sangre que tiñen de jeroglíficos la pared de cal entristecida”. No es extraño que en otro momento se pregunten, en el borde del desquicio, “si los cuerpos pueden conservar vidas fragmentadas en sus partes amputadas” o si “tal vez les quede algo de aderezo en sus tendones o un dispositivo, que no su voluntad, los ensamble con los automáticos vaivenes de los astros” (“Pedazos”, La respiración es una fragua, 8). La conclusión es fatalmente negativa: “Hay quien nos disgrega del todo. Siempre. Al final”.
El yo tiene, pues, un “límite inseguro y temeroso”, irreconciliable y probablemente inexistente, a pesar de la “paradoja” de un cuerpo marcado, con “carne diferenciada, distintiva, elegida para ser tú, producida para llevarte y desplazarte” (“Los otros”, Construcciones, 61). La identidad, estructurada gracias a esos ritmos sanguíneos circulatorios, temperaturas corporales, capacidad respiratoria, número de leucocitos en la orina, glándulas funcionando “ajenas a las decisiones”, está continuamente amenazada por el desequilibrio y una automarginación que invita a la paranoia. Así, de golpe un ritmo corporal hecho de una rutina no cuestionada se desarticula y estalla en fragmentos que un mórbido coleccionista etiqueta —como hace el protagonista de “Hobbies” (Ciudad impune,1986: 51), para descubrir con horror que la pieza que le falta en su colección es su propia pierna.
Otra pierna, una pierna suelta, abandonada y enterrada entre escombros y basura, emerge y reclama una atención que la indiferencia de los pasantes desmiente en el relato “Pedazos”, aparente condición ajena que termina siendo propia. “Y abandonar mi cuerpo ya sin aliento sepultado allí con los escombros. Y la pierna. Dejé también la pierna, que todavía respiraba. La tuve que condenar a su propia agonía” (La respiración es una fragua, 11). En otros casos, el “inventar personajes”, lo que es privilegio de la escritura —como sucede en “Identificación” (Esta manzana roja, 15)— puede ser un torpe recortar con tijeras cuerpos por el medio, con “piernas hacia un lado y entreverado el tronco”, aunque en el papel carezcan de volumen y no puedan “alcanzar muchos suspiros”. Los personajes así construidos se observan a sí mismos. Buenaventura en “Manías” (La respiración es una fragua) se contempla como parte de un cuerpo desintegrado, en “su ropa apergaminada, como una piel ya adherida al cuerpo, gris y previsto, irremediablemente moldeado” (La respiración es una fragua, 37).
Del mismo modo, la digestión aparece como un proceso donde los “nobles alimentos”, una vez ingeridos, “rondan el vientre depravado” y “los minerales locos se modifican con ansia competente en ese intestino grueso” (Esta manzana roja, 31). El estómago se “regodea” con los alimentos y segrega “jugos gástricos”, peptonas y grasas, se hincha y se retuerce, para segregar “las mucosas sus palpitantes jugos” (Esta manzana roja, 81), un modo de exaltar la provocadora confrontación entre los estómagos satisfechos y el hambre que ronda alrededor de cocinas pletóricas de ollas humeantes y desperdicios de comidas: “El hambre exasperada, petulante, imperiosa, el pobre hambre engañada, tierna, postergada” (Esta manzana roja, 33). A veces, ese hambre sólo aspira saciarse comiendo “una humilde manzana roja”. A este fruto simple, exaltado en el título de uno de sus volúmenes de relatos —Esta manzana roja— se opone el líquido viscoso llamado sopa de legumbres o el postre “nadando en el meloso océano de azúcar derretida”.
Las funciones fisiológicas primordiales —lo que Julia Kristeva llama en pouvoirs de l’horreur la “semiótica de la suciedad”— son evocadas por Porzecanski en su cruda y cotidiana ritualidad: el excremento que recorre el intestino como “una casa conocida, esperada” (Esta manzana roja, 81); ese “defecar en paz y largamente hasta deshacerse de las propias entrañas” o el “defecar solemnemente hasta las maldiciones” (“Tercera apología”, Esta manzana roja, 68) o el triste “orinarme encima a los cuarenta y tantos años de respetabilidad, cagar solemnemente mientras engullo una manzana” (Esta manzana roja, 70), aunque en otros casos la locura pueda sospecharse subyaciendo en la normalidad, cuando se anuncia que “la tía defeca gusanos verdes” que trepan por las paredes del retrete como “tallarines flagelados” (Ciudad impune, 54). En el colmo metafórico se puede hablar de “lírico excremento”.
El cuerpo, cuando se observa con minucia, puede provocar sorpresas. Al ir mirando sus propias partes en un microscopio —como hace Rogelio en una de las “Historias de locura” que componen el volumen Historias para mi abuela— se puede culminar en una alucinante autogénesis: un darse a luz a si mismo “entre sangres y delirios”. “Lo vio aparecer entero, pequeño y enrojecido: el ser humano primero que él también había sido” (Historias para mi abuela, 44), Un nacimiento que en otras ocasiones se define como “un mejunje arbitrario de probeta.” (“Primera apología”, Esta manzana roja). Un mejunje que es el resultado de una relación sexual que en la confusión de los cuerpos convierte a los seres en hermafroditas. En ese entrelazamiento surge el “espacio de nadie, donde nadie es ninguno, y todos, esa gelatina oseosa y fusionada que empapa las carnes como una mermelada, iguala los cuerpos y los sosiega”(Ciudad impune, 57).
Esta condición sexual ambigua que el travestismo del “señor Minimores” lleva al grotesco, reaparece en la mujer condenada por brujería a ser quemada, consciente que su herejía es la “más grande de todas, esa procacidad de ser mujer”. Al mirarse en el espejo, poco antes de ser conducida a la pira, se ve reflejada en una silueta superpuesta a la de su verdugo, el Gran inquisidor, en una ambigua condición de andrógino y con líneas borrosas allí donde “toda definición no alcanza, y nada alcanza, porque los nombres no están hechos de sustancia” (“Herejías”, La respiración es una fragua, 43).
Pese a todo, nacer y morir son parte de un proceso que no sólo está en los extremos de una existencia —como generalmente se lo entiende— sino que pueden confundirse. Rogelio cuando “se da a luz”, en realidad se está muriendo y lo hace “tan dulcemente” que su nacimiento no se empaña con esta muerte simultánea.
Muerte que puede ser el cumplimiento de un sueño: estar suspendido en una hamaca tendida entre dos árboles en un apacible jardín. En “En vilo” (Ciudad impune, 27), el viejo operario de taller y de filtros que agoniza, pide que se abra un ropero de “olores rancios” en cuyo fondo tenebroso ha guardado durante treinta y cinco años una hamaca que nunca pudo desplegarse en el estrecho apartamento donde ha vivido. “Soñar con la hamaca me tuvo suspendido en la vida”, confiesa, un modo de “estar en vilo”. La muerte le llega así, también dulcemente, ascendiendo en la hamaca desplegada, “suspendido de nadie, sostenido por nada” (Ciudad impune, 29). Si la muerte natural culmina en levedad, la tortura a la que es sometida la protagonista en “Herejías” no hace sino descoyuntar las articulaciones de un cuerpo “con profunda entrada entre las piernas” para convertirlo en “un objeto que se agrietaba sin razón y sin pausa” (La respiración es una fragua, 41).
En los sucesivos círculos concéntricos que van del propio yo al mundo circundante, el espacio de la casa ocupa un lugar privilegiado. El cuerpo desarticulado se prolonga en hogares construidos a su imagen y semejanza, como una prolongación antropomorfizada de miembros y articulaciones en habitaciones y salones que reflejan el carácter de sus habitantes. La casa se transforma así en un “animal escondido en el interior de una vulva tornasolada”, con sus propias emociones, estados de animo y caprichos, al modo de “una larva contráctil que adoptaba las formas del pensamiento” (La respiración es una fragua, 49). En estas casas donde hay que sacudir “el pegajoso moho de encimas de los muebles” o con salones que “tienen demasiado de algo” y “un excesivo olor a encierro y a excrecencia”, se contrapone también la rutina y el desarreglo. Aunque, en algunos hogares “todos los días se encadenan al arreglo imperturbado de la cómoda, del cuarto de la casa” (“Visitas”, Esta manzana roja, 31,33), otras provocan la “oscura pasión por los rincones” a la que sucumbe Begonia, la protagonista del relato que lleva ese título, —”Oscura pasión por los rincones”— aquellos que son “más recónditos y menos visibles, las esquinas obtusas, deformadas, las cerradura indóciles de los baúles, la fetkdez de los subterráneos cloacas” (La respiración es una fragua, 49). En esas casas se puede sentir “la respiración jadeante” de sus muros y corredores y descubrir con pavor que bajo las superficie difusa de los muebles, se esconden agazapadas los espectros de piel cetrina de los antepasados.
Ya en 1970, Mercedes Ramírez señalaba que Teresa Porzecanski era no sólo “creadora de mundos, ámbitos y atmósferas inquietantes”, sino que los elaboraba con “un estilo nuevo en el panorama de nuestra actual narrativa” para el cual se servía con igual naturalidad y fuerza de “la Biblia, de la ciencia ficción o de la realidad inmediata”. El resultado era para su prologuista: “una extraña y bella combinación de Apocalipsis y diagnóstico, vertebrada por su amor a los desheredados de la tierra”3.
Los años no han hecho sino confirmar y ahondar este tenso diálogo, porque se adivina en la Teresa Porzecanski que escribe impactada por la violencia imperante en el mundo y por el intrincado intercambio de referentes entre el ámbito privado y la esfera pública. En “Disturbios abajo” (Ciudad impune) se invaden mutuamente, al punto de que un tumulto que parece un juego de “engranajes que se enroscan”, observado desde lo alto de un edificio, termina extendiendo sus “garras” sobre el hombre que lo contempla cada vez más excitado. Los individuos que se pelean y matan entre sí en la plaza vecina, “grupos humanos que se aparean en junturas cada vez más próximas”, lo impulsan a la inesperada violencia de golpear y arrojar por la ventana a la mujer que indiferente se ducha a su lado.
Por esa prepotencia, ella ahora sucumbía y caía sobre el muslo, inundando la tarde hosca y traída, desparramándose, en tanto él manoteaba sus pedazos hasta hacerlos atravesar sus propias formas —ya fetales y hasta embrionarias— sobre la alfombra intacta del cuarto y entonces, intentar reconstruirla, rescatando su vientre, enderezando su espalda, para incorporarla, a pesar del jadeo y de la irradiación fluida, ponerla de pie, digo, contra el alféizar, a la mujer, digo, así de desnuda y resbalosa, así de gestante de secreciones varias, para que viera, sí, por fin que mirara, aquello de allá abajo, esa ominosa mancha que se expandía oscura como reproduciéndose, a partir de los nudos de sangre de la plaza (Ciudad impune, 9),
En otros casos, el contexto tiene el nombre de Montevideo, una ciudad donde todo cambia en forma subrepticia hacia la “curiosa topografía” de héroes que se conduelen por “la imposibilidad de sus quimeras” y los jubilados se arraciman como “palomas luciendo esa mirada de ave, lateral y sin párpados”. Capital de un país donde sus habitantes, que cada vez son menos, han perdido su rostro (“Inoportuno”, Ciudad impune, 73) o viven a las orillas de un arroyo Pantanoso de “agua morosa y amarronada en la que flotaban objetos infames”.
En otros relatos, finalmente, bajo la descripción de un mar que se aparece como espacio “espeso y licuoso” y donde sumirse es probar que es el “único sitio donde el hundimiento es verdadero” (Ciudad impune, 59), brota la sombra ominosa de los “desaparecidos”. Arrojados al mar, sus olas los devuelven a las playas como medusas verdosas resbaladizas y blandas como magmas, pero con los ojos abiertos con “interrogantes de pavor”.
No es extraño, entonces, que la protagonista de “Visitas” pueda decirse frente a los pizarrones escolares: “Estoy en una crisis deforme de todo el raciocinio, de la lógica toda, de la interpretación activa” (Esta manzana roja, 29), cuando siente que se difiere el juicio aprendido. La locura tiene una finalidad tan contradictoria como el ingreso deliberado en su sinuoso y complejo territorio, tal como lo propone Porcekanski. A la locura se llega gradualmente por “un lapsus virtual de soluciones”, por un “ingresar sabiamente en un largo desvarío”, para “sentir directamente lo invisible, ampliar la evidencia de lo obvio para que no sea necesario saberlo” y también para “sustituir el miedo por el escalofrío, las buenas costumbres por el terror más vivo”.
En este nuevo espacio —el de la locura percibida como “cauce levemente alterado”— se moverán con soltura los cuerpos reencontrados con sus más complejos reflejos. Gracias a ella, la narrativa de Teresa Porzecanski se instala en el sesgo oblicuo y la descolocación que caracteriza la narrativa uruguaya contemporánea. La “ardua labor” que propone la autora de Construcciones da la pauta de un penoso, pero gratificante túnel a recorrer para “descubrir el universo recóndito de las propias entrañas”. Sin embargo, sus desconcertados héroes, aunque decidan “aniquilar el orden”, pueden vivir asidos nostálgicamente a los mitos perdidos de la infancia, como el protagonista de una de las “Historias para mi abuela” (Historias para mi abuela, 50), quien a los cuarenta y cinco años sigue escribiendo esperanzadas cartas a los reyes magos: “le escribiré mi octogésima quinta carta a los reyes magos” para inundarlos con los deseos postergados de una vida entera. Postergación y deseos con los que se bien se desestructura un cuerpo, se construye un lenguaje y se mantiene viva una esperanza.
Las feroces transgresiones de Ricardo Prieto
Ricardo Prieto, a partir de una sólida y reconocida experiencia como autor teatral vanguardista en la mejor tradición de Ionesco, Adamov y Beckett, se ha incorporado con Desmesura de los zoológicos (1987), La puerta que nadie abre (1991) y Donde la claridad misma es noche oscura (1994) a la línea de los heterodoxos uruguayos que han hecho estallar los estrechos límites del realismo en el ángulo oblicuo de la mirada transversal de lo extraño y lo absurdo inscrito en lo cotidiano. Su puerta aunque sea “la que nadie abre” —como titula uno de sus volúmenes de cuentos— es, en realidad, la más sugerente desde el punto de vista alegórico.
En Desmesura de los zoológicos, presentado a modo de álbum fotográfico, Prieto crea una galería de personajes capaces de confundirse con los animales que poseen o por los cuales son poseídos. En “Usurpación”, Elisabeth, la gorda que siempre ha querido pasar desapercibida descubre asombrada que el hecho de que “su cuerpo ocupaba demasiado lugar” impide que nadie la vea a ella, a la excepción de un insecto antropormorfizado capaz de reprocharle la gordura de los muslos sobre los que se instala antes devorarla para asumir su forma.
Una curiosa forma de suicidio —una experiencia de zoofilia con una serpiente venenosa (“Aprendizajes”)—anuncia otra variante de las “desmesuras” zoológicas de inspiración kafkiana, “metamorfosis” que recuerdan los peligros de la lógica librada a sí misma. En “Jugando sola”, la protagonista, Dionisia Font, realiza apuestas consigo misma y cada vez que pierde se amputa una parte del cuerpo
Lo peor que puede ocurrirle a una mujer que tiene una sola mano es perderla. Si la pierde por una apuesta lo que le ocurre es absurdo. Si, finalmente, la apuesta la hace con una parte de si misma, el absurdo se vuelve incomprensible.(La desmesura de los zoológicos, 23)
No es extraño recomendar sensatez en un juego de auto mutilaciones. Con tono de predicador apocalíptico, relatos como “Venganzas del porvenir” recuerdan que “el porvenir no debe contarse”, algo que “acatan casi todas las personas sensatas”. Sin embargo, la destrucción del propio cuerpo persigue a otros antihéroes de Prieto: los que se devoran a sí mismos, los que se penetran para desaparecer en el interior del ser amado, los que interponen extraños monstruos en el centro de juegos eróticos, todos ellos oficiantes de ceremonias secretas regidas por estrictas normas no develadas. La desmesura de los zoológicos no es otra cosa que un bestiario alucinante, como surgido de las descripciones del Apocalipsis de San Juan o de un cuadro de Jeronimus Bosch, en todo caso poblando con lúbricos y aterradores seres un universo viscoso digno de Lovecraft. Cuando tras treinta años de matrimonio, en que ambiguamente se ignora si se ama u odia a la esposa que acaba de morir, el acto de necrofilia con que se la despide puede ser un desesperado homenaje póstumo o una venganza tan fría como el cadáver que viola (“No es bueno morirse solo”, La desmesura de los zoológicos).
En La puerta que nadie abre, se franquean otros límites y Prieto proyecta auténticas alegorías a modo de metáforas continuas, proposiciones de simultaneidad de sentidos que lanza, con cierto agresivo regodeo, a la faz del lector desprevenido. Estamos, tal vez, en otro planeta, donde todas las transgresiones son posibles. Sus pobladores, divididos entre Primarios, Esotéricos, Eróticos y Brujos comparten un destino grotesco e hiperbólico, difícilmente soportable, en todo caso expresión de una imaginación liberada y desbordante, donde —como ha sugerido Mercedes Ramírez— no es “difícil conjeturar que por detrás del siniestro desfile de criaturas insólitas practicantes de ritos asqueantes o insoportables”4, haya una experiencia de sufrimiento que legitime “aquella parafernalia del horror.”
En Donde la claridad misma es noche oscura, Prieto aparentemente se ha calmado, aunque la cita bíblica del Libro de Job que da título al volumen de cuentos: “tierra de espantosa confusión, donde la claridad misma es noche oscura”, anuncia nuevas ordalías. El mundo pesadillesco es ahora el de viejos caserones que pueden ser tanto la nostálgica morada que abrigó la felicidad, como el descalabrado refugio donde se aísla un solitario, un universo poblado de niños portadores de una inocencia que es siempre mancillada en un mundo regido por leyes implacables (“Otro pescado muerto”).
En el cuento que da título al volumen, se narra la más sórdida de las historias posibles: el amor incestuoso y homosexual entre dos hermanos bajo la tolerante mirada de un padre de vida disoluta, relación propuesta en forma exhibicionista para asegurar así la “consolidación” de una “definitiva transgresión”. En ese acomplamiento, tras haberse acariciado palmo a palmo, se consustancian “con algo más que los cuerpos: la casa misma, todo el pasado, el confuso porvenir” (Donde la claridad misma es noche oscura, 23).
El inventario de crueles ignominias de estos cuentos se revela igualmente feroz que la de las obras anteriores donde había sido explícita. La violencia conyugal a la que asiste el niño protagonista de “La lámpara”; el despojamiento de una casa a una anciana a la que se empuja al suicidio (“Un lugar de este mundo”); la tensión a la que está sometido el hogar sobre el que va progresivamente reinando la empleada de la casa (“Manuela”), no dejan ni un resquicio a la piedad o al perdón. Por ello, con tono de resignado entregamiento, digno del mejor Onetti, Prieto narra en “Sin protestar” como un jubilado sin aspiraciones acepta sin resistencia la injusta acusación de haber seducido a una niña de comportamientos provocadores, tal vez porque Ricardo Prieto cree —como ha sugerido Gustavo Seija— que “estamos inmersos en la abyección, el egoísmo, las bajezas de una escala de valores que no conocemos ni nos importa que exista”.
Los “provocadores violentos” de Rafael Courtoisie
Rafael Courtoisie es un ejemplo de escritor polifácetico que maneja con solvencia la crítica, tiene un reconocido oficio poético y se ha asegurado un indiscutido lugar en la nueva narrativa con los libros de cuentos El mar rojo (1991), El mar interior (1992), El mar de la tranquilidad (1995), Agua imposible (1998) y Tajos (1999). En estos relatos no solo se conjugan buena parte de las características de los escritores analizados en las páginas precedentes, sino que se trascienden en una original polivalencia expresiva, porque Courtoisie maneja diferentes registros poéticos y narrativos en el seno de un mismo relato.
Los pasajes entre los géneros son múltiples. Cambio de estado (1990) y Estado sólido (1996) se presentan en su bibliografía como poesía, cuando su forma es la de apólogos, textos breves, fábulas de raíz más burlona que portadora de moralejas. Tajos, catalogado como prosa, maneja un lenguaje poético cargado de metáforas que borran las pistas de la linealidad del relato. “La poesía le gana al relato, lo inunda, lo bautiza, le señala al libro su pertenencia”, ha sugerido Mariella Nigro.
Estos referentes poéticos aparecen en la propia estructura de la prosa de Courtoisie. La trilogía de los mares (El mar interior, El mar rojo, El mar de la tranquilidad) donde entre 1990 y 1995, condensa la producción de sus cuentos, aluden a esa condición líquida del líquido amniótico —“ese mar interior en el que nacemos”, nos recuerda— y a la de “gran placenta de la humanidad, con toda su variabilidad, sus profundidades, sus monstruos y sus orillas plácidas”, según completa. Carga simbólica, “politonalidad” que cruza los géneros, aboliendo barreras como invitación a la polisemia y a una secreta convivencia de distintos sistemas de creencias, lo que pueden ser los signos de la condición posmoderna en que vive, pero que no necesariamente asume.
En este proceso acelerado de trasvasamiento de géneros abierto a modalidades anacrónicas como leyendas, baladas (Balada del guardameta), parábolas (El regreso de Lázaro), apólogos chinos (Los cuentos chinos) y hasta relatos del far-west (La velocidad de las uvas y algunos de la serie Indios y cortaplumas), Courtoisie se ejercita gozosa y estéticamente en el “realismo sucio”. La violencia invasora, la crueldad gratuita, el sexo brutalizado, la tensión urbana, el racismo rampante, el sojuzgamiento de las sociedades indígenas (desde México a Tierra del Fuego), son temas de textos presentados como un auténtico inventario de los males contemporáneos.
El autor de Cambio de estado va más allá en esa aproximación múltiple de la realidad, al hacer de la “estética de los prismas” de Borges, un verdadero credo de su narrativa. En ese explorar géneros conexos no se conforma con transgredir las reglas con que se los define, sino que asume una actitud provocadora, de auténtico desafío. La síntesis y la concisión de la poesía, esa regla que hace del poema “núcleo esencial” que se retiene y sigue “obrando en la vida” se integra en una prosa cada vez más cortante. Su última producción cuentística, Agua imposible (1998) y Tajos (1999), abrevia las frases, las hace cortantes, sacudidas y trepidantes, hasta llegar a someterlas a un ritmo audiovisual, de auténtico vídeo clip narrativo.
Es más, al desplegar una prosa poética rica en metáforas y en sugerentes imágenes, el autor desconcierta por el chocante realismo de sus descripciones. Así, el “verse colgar” las partes “tristes, arrugadas” frente al espejo, el protagonista de Vida mía —un gordo que se autodefine como “foca eréctil, plena de culo”, voluminoso trasero que descubre “pegado” a su espalda— llega a masturbarse excitado por su reflejo en un espejo. En Algo feroz, donde se narra la reiterada violación del protagonista Santillán por su propio padre, el lenguaje escatológico —culo, cagar, leche, puto, bolas, pelotas, huevos, “miedo de mierda”, putear— es parte de un relato desazonante e incómodo.
El “realismo sucio” de Courtoisie se distorsiona sin dificultad en grotesco o se multiplica en alegorías de interpretación contradictoria. En todos los casos, su escritura no se encierra en un molde, si no que, por el contrario, se abre a las propios enfrentamientos de la sociedad actual. En forma divertida, resume en El temblor los nuevos conflictos generacionales en ciernes, a través del hijo que le reprocha a su padre la inutilidad de su militancia revolucionaria y, sobre todo, que no hubo, en realidad, diferencias entre “custodios y custodiados”.
“Si sabré bancar, mirá —se dice indignado el padre— que aguanté que el pendejo de mierda de mi hijo, el entrañable culo sucio Pedro, que era un mocoso cuando me llevaron al Penal, viniera drogado de un concierto de rock a tirarme su lástima europea postmoderna, su conmiseración de injertado en el Primer Mundo, a decirme que la revolución es una payasada trágica, a decírmelo a mí, tan luego”. En resumen, el diagnóstico del hijo es que “lo tuyo ya fue”, dramático estribillo final que anuncia el fin de una época y el inicio de otra de la que sólo se conocen los signos del rechazo que conlleva.
“Lo tuyo ya fue”, pero si lo fue en efecto, otras expediciones vitales (y literarias) están en marcha, tras las cuales se adivinan los signos de un neohumanismo emergente no sólo en los relatos de Courtoisie, sino en el conjunto de la literatura uruguaya. “Un humanismo que pretende introducir la sospecha como arma contra la tonta sabiduría de los dómines”, como ha sugerido Hugo Achugar y que no supone un regreso a las consignas de antaño sobre la misión liberadora de la literatura.
Como parte de la derogación de esa “tonta sabiduría”, sus cuentos prescinden de los esquemas maniqueos del pasado. “Antes había Este y Oeste, había Muro. Para cualquiera de las partes había claramente Buenos y Malos” —recuerda en La caída del muro— cuando se podía creer con tranquilidad que “los Buenos eran unos y los Malos otros, no importaba quién, el asunto estaba claro.” Un mundo que para los del Sur resultaba fácil, ya que bastaba echarle “la culpa a uno u otro lado, indistintamente, y el mundo, como en el tango, seguía andando.” No es extraño, entonces, que ahora se sienta que “acabaron de jodernos: tiraron el Muro”.
Ironía y sátira que hacen del cuento La tierra de promisión un texto de humorismo negro, de Ultimatum una filosófica (y divertida) reflexión sobre las diferentes percepciones del tiempo, de Oreja una excelente exploración de un mundo lumpen en el cual se descubren sin dificultad los ecos delictivos de un procedimiento policial o de espionaje político y de Anis descalza una explícita decodificación paródica del etnologismo pintoresco con que se alimenta una cierta ecología. Hay ingeniosas maneras de “desmoralizar al enemigo” en Diversiones, una parodia militarista en La revuelta, fórmulas matemáticas convertidas en materia de ficción literaria en Eratostenes y una variedad de registros a los que se pueden añadir, el inventario de curiosos oficios como “rellenador de botellas de whisky” y “vendedor de elefantes” (Tajos) o los juegos que arriesgan caminar por los pretiles de la locura y el desdoblamiento de identidades (Una de dos).
En esta experimentación permanente, en esa empresa ficcional que Rosario Peyrou percibe bajo la advocación de vivir “la literatura como exorcismo”, Rafael Courtoisie confirma la vitalidad de una narrativa que ha optado por instalarse en el ángulo oblicuo que propicia una visión tan perspicaz como inesperada.
La “performance” de Roberto Echavarren
La tentación de abolir fronteras, tanto entre sexos como entre géneros narrativos, lleva a Roberto Echavarren a ensalzar los “estilos discrepantes” que permiten que el cuerpo se reconozca en el propio texto. Bajo el título de Ave Roc (1994) —nombre del pájaro mítico Ave Roc del libro Simbad el Marino, capaz de trasponer los límites más extremos— escribe una suerte de biografía novelada del cantante Jim Morrison, cuyo estilo de música y de vida encarnó el espíritu de los años sesenta. La primera persona del narrador se escamotea detrás del “tú” al que se dirige que no es otro que el propio Morrison, ave mitológica que se metamorfosea onomatopeyicamente en el Rock que interpreta.
El rock promueve la iniciación a los “estilos discrepantes” que hicieron tambalear el consenso de las costumbres de los años sesenta años e inauguraron experiencias alternativas que Echavarren evoca sin nostalgia, aunque sea a partir de una profunda experiencia vital. La iniciación permite abolir fronteras entre los sexos, difuminar las diferencias: “Si dios es niña y niño, yo soy masculino y femenino”—se dice el alter ego de Morrison, mientras asiste al juego de roles por el cual alternativamente penetran y son penetrados, esposos y “esposas”, los activos y los “amujerados” en rituales donde la droga facilita la abolición de barreras. Recordando ese juego después de la propia muerte del cantante, se puede descubrir que:
Lo que otros llaman identidad y hasta esencia de la persona, a mí me pareció siempre un material a contradecir. Más tarde comprobé que muchos hombres que se acuestan con hombres prefieren reforzar el vértice masculino. Después de tu muerte se puso de moda raparse, desarrollar músculos y dejarse bigotes, campaña, por suerte, casi fenecida hoy. Esos individuos quedaban prisioneros de una identidad imaginaria, de unos polos que ellos subvertían pero confirmaban: les atraía el mismo sexo, pero era ese sexo5
Más allá del modelo en el que se refleja el Morrison histórico, Ave Roc propone las estrategias de una suerte de Body Art rioplatense, revestido en un Body politics, donde conflictos de raza, sexo y modos de vida se convierten en auténticas “guerras de estilo”. El conjunto —recorrido por la errancia del protagonista en la más pura tradición de la “road fiction”— se presenta como una propuesta para una auténtica performance, donde se combinan pulsiones de vida y de muerte, exhibicionismo y voyerismo, sadismo y masoquismo, encerramiento autista y fantasía liberatoria.
La experiencia de los límites a la que invita Ave Roc, incluye coprofagía, prácticas sadomasoquistas, catálogo en el que, pese a todo, la subversión del propio cuerpo tiene algo de fiesta, más cercana del proceso de seducción que Oppiano Licario, encarnación del cuerpo poético enemigo, desenvuelve sobre José Cemí en Paradiso de José Lezama Lima que de la cartografía identitaria nómada y fragmentada de Reynaldo Arenas. En el travestismo de los personajes no faltan los clin d’oeil cómplices a Severo Sarduy con cuyo barroquismo Echavarren se identifica. Con ellos decide abolir las distancias que separan el desolado punto de la costa montevideana en el que desemboca una cloaca —donde empieza Ave Roc— y ese rincón de la playa de Santa Mónica en California donde se evacua “no el aneurisma, ni la leche, ni los bizcochos, sino la sangre y la fruta del estómago”, con el que se cierra la novela. Un modo de comprobar, tal vez —como ya sugería Nietzsche en Ecce Homo— que “Cuando el cuerpo está entusiasmado no hay que preocuparse del alma”.
El apretado análisis de la narrativa de Ricci, Porzecanski, Prieto, Courtoisie y Echavarren, hace evidente que en el conjunto de la literatura uruguaya, el cuerpo ha ido acumulando su propia experiencia cultural. Un espacio corpóreo que se ha ido construyendo sobre ruinas y despojos, pero que —en tanto “campo de acción”— respira y trasciende el Umwelt (ambiente) que lo rodea. Como recuerda Arturo Rico Bovio en Las fronteras del cuerpo:
Vivimos no sólo nuestras vidas sino muchas ajenas; sus sedimentos, las aportaciones recuperables por el patrimonio colectivo de ideas y objetos. De ahí que transitemos sobre caminos trillados, repitiendo pensamientos de otros y cubriéndonos con el resultado de fuerzas de trabajo anónimas6
La unidad inicial a la que invitaba el cuerpo femenino envuelto en la aureola de amor y belleza de la poesía que lo cantaba de un modo más sensorial que vital, se ha ido fragmentando. Gracias a ello, los poderes de la seducción se han multiplicado en una miríada de ángulos y la imaginación, aupada por una libertad vertiginosa, descubre y explora los recovecos más ocultos de un cuerpo que se exhibe sin vergüenza, aunque siga guardando bajo la piel aterida el más insondable de sus secretos.
Fernando Aínsa
Zaragoza/Oliete, Mayo 2002
Bibliografía básica utilizada
Bernard, Michel. Le corps, Paris, Points, 1995
Brown, Norman O. El cuerpo del amor, Buenos Aires, Sudamericana, 1972
Echavarren, Roberto. Arte andrógino, Buenos Aires, Colihue, 1998
Galimberti. Umberto. Il corpo, Milano, Feltrinelli, 1983
Kristeva, Julia. Pouvoirs de l’horreur, París, Seuil, 1980
Macrí, Teresa. Il corpo postorganico, Sconfinamenti della performance, Milano, Costa&Nolan, 1996
Pigeaud, Jackie. Poésie du corps, Paris, Payot, 1999
Rico Bovio, Arturo. Las fronteras del cuerpo. Crítica de la corporeidad. México, Joaquín Mortiz, 1990
Rosenkranz, Karl. Estética de lo feo, Madrid, Julio Ollero Editor, 1992
LIBROS ANALIZADOS
Julio Ricci
Los maniáticos (1970)
El grongo (1976)
Ocho modelos de felicidad (1980)
Cuentos civilizados (1985)
Los mareados (1987)
Cuentos de Fe y Esperanza (1990)
Ricardo Prieto
Desmesura de los zoológicos (1987)
La puerta que nadie abre (1991)
Donde la claridad misma es noche oscura (1994)
Teresa Porzecanski
El acertijo y otros cuentos (1967)
Historias para mi abuela (1970)
Esta manzana roja (1972)
Intacto el corazón (1976)
Construcciones (1979)
Ciudad impune (1986)
Nupcias en familia y otros cuentos (1998)
Rafael Courtoisie
El mar interior (1990)
El mar rojo (1991)
El mar de la tranquilidad (1995)
Cadáveres exquisitos (1995)
Agua imposible (1998)
Tajos (1999)
Roberto Echavarren
Ave Roc, (1994)