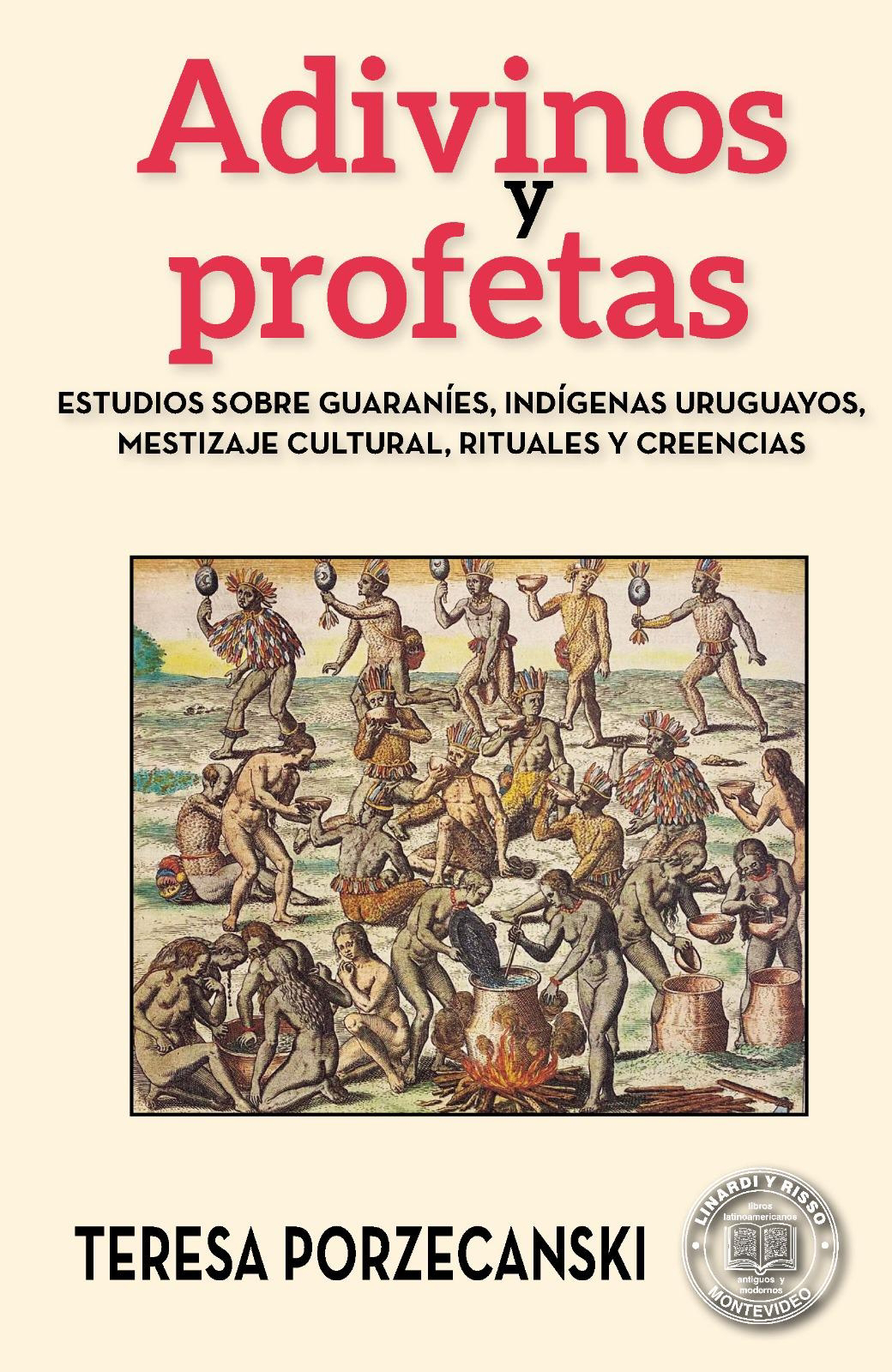de la poeta Melba Guariglia sobre ¨Felicidades Fugaces¨
PRESENTACIÓN DE “FELICIDADES FUGACES”,
de Teresa Porzecanski
20
de junio de 2002
Celebrar una aparición es siempre grato, más aún si se trata de un
objeto cálido, repleto de palabras escritas que danzan de hoja en hoja
invocando el significado. Y si esta aparición permite encontrarnos con personas
de alma y hueso como las que tengo a mi lado, esto se convierte en fiesta.
Quisiera contarles, no en forma de libro como lo hace Teresa
Porzecanski quien nos convoca, sí en forma oral, por qué acepté la invitación para decir algunas palabras en este
importante acontecimiento cultural.
Primeramente, porque a pesar de mi embarazo, entiéndase bien, de mi
cortedad o falta de soltura para la exhibición pública, considero que las
presentaciones constituyen un medio de complementar la comunicación inherente
al libro. Si éste es un intermediario entre el autor y el lector, o entre el
actor y el lector -mucho hay de esto- es piadoso que el libro sea visto, tocado
y oído aun antes de su lectura. Quienes realizan la presentación en público de
un texto leído ya dejaron su huella en él y anuncian su fragancia, y por medio
de palabras propias, sus sonidos. Después, serán ustedes, en su lectura,
quienes puedan escuchar sus particulares resonancias.
Sí, es cierto, ya he tenido la fortuna de leer la novela Felicidades
fugaces y su atmósfera inquietante, como en toda la obra de esta
autora, nos interna en una dimensión de la que nos es difícil escapar. Pero yo
apenas voy a tomar algunas de las muchas e interesantes líneas que aparecen en
sus páginas, aunque confieso que me hubiera gustado conversar de una manera
menos formal acerca de todas las preguntas que esos temas me demandan.
Segundo, a Teresa y a mí nos unen estrechos lazos y similares
intereses desde tiempos inmemoriales, y aunque creo que a ninguna de las dos
nos hechiza exponernos en actos de esta naturaleza, aun cuando sean sobre
nuestros libros, estoy segura de que la posmodernidad nos encuentra alertas y
siempre dispuestas a incorporar nuevas modalidades de comunicación.
En 1952, año en que se desarrolla Felicidades fugaces
–novela de una temporalidad breve (una semana), con referencias espaciales
concretas (calles, edificio, cementerio)- yo escribía mis primeros poemas y
todavía no conocía a Teresa Porzecanski. Tampoco conocía a Celeste, personaje
trascendente en esta historia, pero sí recuerdo a dos hermanas que aparecían en
los diarios del momento como protagonistas de la búsqueda de un tesoro en el
Cementerio Central. Recuerdo el modo en que este hecho exaltó mi imaginación de
niña y me incitó a guardar por largos años recortes sucesivos de noticias sobre
el proceso de excavación hasta su malogrado desenlace.
Más adelante, primero como estudiantes y después como docentes, Teresa
y yo descubrimos que existíamos más allá de la categoría a la que
pertenecíamos, así nos entregamos al júbilo de departir sobre aquello que nos
daba intenso e inconfesado placer por aquellas fechas: leer y escribir, más que como alfabetas como personas
interesadas por la cultura. Mujeres ambas que alternábamos, sin divisiones
tajantes pero en áreas separadas, dos tareas muy diferentes: trabajo social y
literatura.
Las hermanas Perotti, mientras tanto, en la novela, incursionaban en
los misterios profundos de los viajes por medio de la lectura, descubrían
mundos desconocidos y eran capaces de perderse también en las aventuras de los
libros. Algo así como viviendo a través de ellos las peripecias de los piratas
y los naufragios. Juntas leían ávidamente en un ritual donde las voces se transformaban
en palabras que se perdían “en el fondo de algún mar que (ellas)
nunca navegarían”.
Nosotras decíamos que leer era una pasión, y escribir significaba
recoger voces de quienes no son escuchados, dejando un espacio al lector para
interpretar (o reescribir), por aquello de que podíamos identificarnos en ambos
actos: leer-escribir, con las mujeres silenciadas por siglos, aunque tal vez
todavía no sabíamos distinguir de qué forma.
Celeste, transparente en su adolescencia, en medio de sus propios descubrimientos
intempestivos, será la encargada de “leer el mundo” a aquellas dos
ancianas, a las cuales la luz era un impedimento para “transformar la forma
y el sentido de las cosas”, “demasiada claridad era nociva para la salud
del alma”, quienes oponían desde sus personalidades disímiles un mundo
conocido –aciago- y un mundo –nuevo- por descubrir.
Estuvimos alejadas por mucho tiempo en épocas nefastas para el
país. Ella y yo crecimos en espacios diferentes experimentando la tristeza del
insilio y del exilio. Nos casamos y los hijos propios y adoptados nos ayudaron
a recuperar nuestra posibilidad de jugar. El juego es también un regreso a ese
lugar impreciso de los años, donde ya estaba escrito que nos volveríamos a ver.
A mi regreso de México, donde pasé una buena temporada con honda
nostalgia del mar, me reencontré con Teresa a propósito de un trabajo que tenía
que presentar sobre Literatura femenina en Uruguay. Ella se mostró conmigo como
si no hubiese pasado el tiempo que el calendario indicaba, o más bien, como si
el tiempo hubiera pasado a nuestro lado en forma paralela, no lineal, y me
demostró un sentimiento solidario, aportándome desinteresadamente, en un buen
rato, un panorama amplio de escritoras que yo ni tenía idea que existían.
Así pude continuar con la idea de escuchar voces no protagónicas que
pretenden recuperar su identidad perdida, como la de Violeta Estrugo, otro
personaje de la novela, quien piensa que tal vez “aquellas mujeres para
las que Chopin había compuesto sus nocturnos... habrían seguramente disimulado
sus intenciones de ser ellas mismas, encerradas dentro de aquellas
enaguas de varios vuelos y de aquellos visos con apresto”. La
vestimenta sobre el cuerpo, el ropaje femenino como velo de desnudeces
secretas y preciosas está presente en toda la novela, desde el padre que vende telas que servirán para
confeccionar los vestidos que reafirman el papel social de la mujer, hasta las
descripciones de atuendos
característicos de las diosas del mar.
Nosotras todavía seguíamos usando nuestros vaqueros y camperas unisex
como en los años sesenta, y tal vez todavía nuestra mutación en ese aspecto,
para quienes nos conocen, no haya sido muy notoria.
En una actitud que parece consciente en esta novela, la autora traduce
sensaciones casi imperceptibles que expresan los textos escritos por mujeres:
detalles de la intimidad femenina que describe con maestría estilística, los
cuales sólo es posible trasmitir desde una perspectiva de género: el temor de
que encuentren su ropa íntima desaliñada, su relación con el interior de los
roperos, el reconocimiento del olor del hombre, el encierro en un vestido de
bodas, la presión social para no apartarse del estereotipo: “el
matrimonio, la casa es todo lo que existe... lo único que hay, lo demás es
espejismo”, y “deberás ser bella, Celestita, bella. De lo
contrario no te casarás y nunca serás alguien”, la revelación de la
sensualidad, el develamiento de la primera menstruación, la insatisfacción del
deseo, la sensación de no haber sido nunca...
La literatura escrita por mujeres re-liga el cuerpo al espíritu en
cualquier edad y cultura en afán de trascender el desdoblamiento que provoca la
escisión cuerpo-alma. Aquí se mimetizan, y la piel del alma puede llegar a ser
el alma de la piel, en medio de los sueños de las protagonistas.
En búsqueda de sí mismas las mujeres de esta novela se hacen fuertes
en la compañía y la convivencia, en el ejercicio de su derecho a hablar y
confrontar su manera de mirar el mundo, en el acto de construir sus vidas con
breves felicidades y fantasías, y en la trascendencia de la fé.
El vacío, la incomunicación, la soledad de Violeta, su deseo de
reconstruirse en otro espacio y tiempo, la llevan a personificar las palabras,
evitar la fragmentación del discurso, el silencio de lo que debía ser dicho. La
metamorfosis que experimenta es una exaltación en medio de una vida poco
azarosa; una búsqueda de una forma de locura que la redima, una transgresión a
la realidad.
En ese entonces Teresa y yo hablábamos de las madres que eran
consideradas locas porque buscaban incesantes a sus hijos desaparecidos y
concluíamos en que la locura sólo es una forma de salirse del surco de lo
convencional.
A esa altura, Teresa parecía cada vez más joven, como si los días y
las horas no pasaran, pero incorporada al movimiento de la vida, sólo lo
aparente permanecía invariable. En cambio yo había aumentado de peso, me
fatigaba la oquedad de las palabras y la lucha que compartíamos con ellas se me
hacía un oficio de ciegos.
Hablábamos de las posibilidades del lenguaje y yo insistía en la
corrección de los términos en forma un tanto obsesiva -ya había hecho de esto
mi labor de supervivencia-, para proteger o mantener en vigilia a la escritura
que, a pesar de todo, sentíamos clave para renombrar palabras alteradas por
mundos que no eran los nuestros.
No recuerdo que nos viéramos muy seguido en ese tiempo, pues la invención
de los soles que ella acostumbraba crear cada día nos mantenía intacto
el corazón aun en la lejanía, relatando historias
para mi abuela y para la suya en medio de la nostalgia; y las
otras construcciones, mentales, que solíamos elaborar a
distancia, se convertían en un acertijo que ninguna lograba
descifrar, estímulo inquietante a nuestra imaginación. Por esos días los perfumes
de Cartago nos llegaban desde la ciudad todavía impune,
en la cual esperábamos pacientemente la llegada de novelas eróticas, y
permanecían como marcas en la piel del alma, porque ambas
sabíamos que pese a todo continuaríamos escribiendo.
Las felicidades efímeras amplían el marco de cada realidad,
contribuyen a dotarnos de creencias y, como las tristezas, son un cúmulo de
experiencias cotidianas que nos definen; las diversas situaciones que se
plantean a lo largo de la novela apuestan a imaginaciones que no son sólo
personales sino colectivas. En esa mezcla de lo subjetivo con lo objetivo, lo
personal y lo social, se plantea la dualidad de los contrarios, el diálogo
entre los opuestos, no como polos de un eje estático, sino como en una
gradación de luces y sombras, donde la penumbra o la madrugada son los anuncios
más vívidos, la ficción y la realidad se confunden, agonía y resurrección se
unen, dando lugar a creaciones de sabiduría popular donde la respuesta aparece
–mágicamente- en la palabra escrita y en su lectura. No obstante, la
complejidad del mundo y de la existencia lleva a la busca desenfrenada de
nuevas respuestas que no siempre se encuentran.
En la novela, es en la necesidad de romper el silencio donde se puede inventar algo todopoderoso que sepa por
nosotros y nos dé una explicación para los dramas de la vida y de la muerte.
Aunque en ese proceso Palmira, con quien convive Celeste, expresa: “los
dioses no nos abandonan, es cierto, pero tampoco nos explican nada”. Y las
diosas parecen poseer una sabiduría más terrenal y cotidiana, más parecida a la
de la mujer; en ellas, entonces, es donde radica el poder del conocimiento del
porvenir y el acceso a la esperanza.
Teresa y yo hablamos poco de la familia, a lo mejor es un tema
demasiado académico para dos trabajadoras de las ciencias sociales que procuran
un diálogo ameno; sin embargo, la genealogía está presente en sus temas, más
allá de los cuestionamientos que podamos tener.
Las hermanas, el abuelo y el bisabuelo de las Perotti, el padre de
Celeste, el hijo de Palmira, el esposo ausente de Violeta, son vínculos
necesarios presentes o ausentes, allí están y pesan en este libro como
trasmisores de herencias más o menos valiosas, en todo caso, como piedras del
origen y el incesante devenir.
Los grupos familiares están integrados por mujeres pues los hombres
abandonan, desaparecen misteriosamente y no tienen más que una presencia
memorable apenas, fantasmal e invisible. En cambio ellas se transforman,
mutantes en la vida cotidiana y en la batalla por existir.
Hoy Teresa y yo afianzamos nuestros vínculos fraternos en la
literatura, compartimos tareas, calzamos las mismas sandalias y andamos por
similares sendas. Nuestras tristezas fugaces, pérdidas definitivas y nuestras
pequeñas felicidades nos han hecho crecer, pero los mismos sueños
permanecen.
La informática llegó a nuestras vidas para amparar nuestra poesía,
nuestra narrativa, para desafiarnos cuando nos roba las caricias de los libros.
Nuestros cedés conviven en las bibliotecas con libros diversos: ficción,
antropología, trabajo social, nuestros cuadros con las imágenes de los
protectores de pantalla, y la música con los correos electrónicos.
Reconozco que la lectura de esta, su más reciente novela, implicó un
desafío a mis inquietudes investigadoras. Perdí mucho tiempo en analizar quién
había sido la persona que se arrojó del cuarto piso, de quién se trataba
Rosalía, y determinar cuántas ancianas y balcones había en el edificio, incluso
hasta precisar los días de esa semana en que Celeste creció hasta sentirse
mujer y descubrir al dios de todos, sin rostro y sin nombre. También en
situarme en el porqué Fagúndez no tiene tilde cuando termina en zeta.
Pero por fin, humildemente, pude comprender que eso no es importante.
El libro de mi amiga me hizo confirmar que en cada uno de nosotros y nosotras
existe “el deseo infinito, inacabable de algo imposible”, y que
los sueños que no son cumplidos pueden cumplirse en otras circunstancias
todavía por conocer, al mismo tiempo que “la felicidad era esa pócima que
desataba sus destellos fugaces e intermitentes dentro del corazón... esa balsa
ligera sobre la insistente zozobra de los inviernos, sobre la vejez y la
enfermedad, sobre todo aquello que estaba acechando en un recodo, siempre a
punto de asomar...”.
Después de haber leído esta novela de Teresa Porzecanski me
encuentro más cerca de la poesía y los convoco a que vean la imagen de lo
inefable que encierra el texto; por eso acepté la invitación. Sí. El mar y todo
el infinito que inunda sus profundidades es tan pequeño en su vastedad que yo
no lo puedo abarcar, así que lo dejo para otro día en que tal vez lo consiga.
MELBA GUARIGLIA