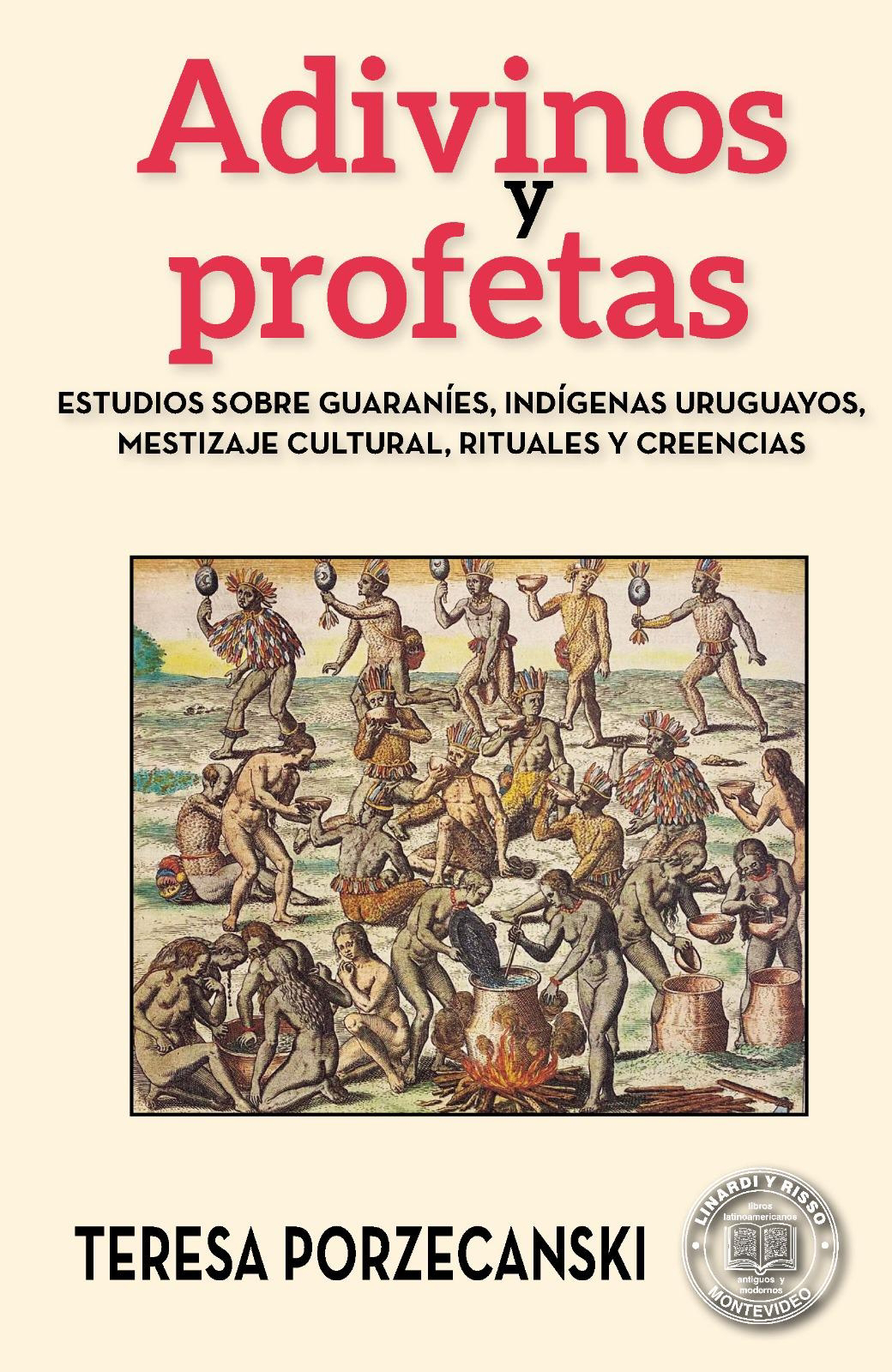de Roberto Echavarren sobre ¨Felicidades Fugaces¨
Sobre Felicidades
fugaces
Del
mismo modo que Faulkner u Onetti inventaron un territorio ficcional, un espacio
donde ocurren las acciones que narran, Teresa Porzekanski inventa en sus
ficciones un tiempo, una época de Montevideo que ella sitúa varias décadas
atrás. Se trata de un dispositivo que enmarca su ficción y le otorga una
distancia con respecto al aquí y ahora, abriendo una instancia de libertad
inventiva. Pero nos encontramos con que ese tiempo distanciado, hecho remoto de
varias décadas, nos trae un mundo cuyas preocupaciones y cuyas realidades son
las nuestras. En Felicidades fugaces, por ejemplo, un personaje, la negra
Palmira, es devota de la religión africano-brasilera y concurre a la fiesta de
Iemanjá tal cual se celebra en la plaza Ramírez en nuestros días, mientras que
en 1952, fecha en que se sitúa ostensiblemente la acción de la novela, esos
festivales no tenían lugar y la religión afrobrasilera empezaba a permear
apenas círculos muy pequeños de uruguayos. De
modo que ese tiempo distante se vuelve al menos en parte un anacronismo,
un tiempo actual disfrazado de tiempo distante. Podría decirse que el tiempo de
la novela es mezclado: algunos elementos reminiscentes del pasado, otros
correspondientes al presente, en un tiempo sui generis. Creo que el foco de
preocupación en la narrativa de P. y en esta novela en particular es el tiempo:
un tiempo que hace daño al pasar, y que resulta interrumpido momentáneamente
por lo que la autora aquí llama “felicidades fugaces”: tomar un helado, sumirse
en la investigación geográfica, ordenar la casa, o cualquier estado o labor
cotidiana que nos saquen a la superficie de una felicidad fugaz, de un
entretenimiento precario que nos ponga en un estado de contemplación. Quizá lo
que Joyce siguiendo una tradición cristiana llamaba epifanía, y Proust momento
privilegiado. De modo que las novelas de
P. y esta en particular no son novelas
de acción, ni siquiera de relación entre personajes, sino de convergencia. Las
personas que viven en diferentes apartamentos en un edificio del barrio sur,
supuestamente en la década de los cincuenta, muestran una serie de vidas
paralelas como Plutarco para entresacar un descubrimiento: que todos buscan lo
mismo, o por lo menos algo equivalente, pero cada cual tiene su manera, su dispositivo,
sus recursos para lograrlo. Eso que buscan y obtienen cada cual a su modo son la felicidades fugaces. Maneras de
olvidar el trabajo devorador del tiempo, modos de situarse fuera del tiempo o
en ese tiempo otro que es también el de la escritura y que la autora aquí ubica
en otra década, en otro tiempo, que es el nuestro, pasado y recobrado en
momentos escasos de exaltada visión. Fuera de esas felicidades fugaces nada
puede establecerse: ni un fondo dogmático, religioso o imaginario, ni una vida
detrás de la muerte, ni un agujero paradisíaco en el fondo del océano. Hay sí
una exploración de la tierra, un afán descriptivo y cientificista que por su
fragmentarismo se vuelve poético, y que es el intento de investigar el fuego
interior de la tierra, que alienta también como un centro secreto dentro de
nosotros. Los instrumentos para acceder a él son la descripción (de las
superficies, de la superficie de la tierra) y la metáfora, que es un salto en
el vacío, un lujo sospechoso que la autora se permite pocas veces, porque
irremisiblemente falsifica aquello que desearíamos conocer, pero que resalta al
fin de la novela: Dios no tiene rostro, resulta incognoscible, nada puede
afirmarse sobre él, pero es COMO un gato que duerme en un césped infinito. Espero
que nuestro encuentro de hoy sea para Teresa Porzekanski tanto como para
nosotros una felicidad fugaz.